Sobre traducción
«La tarea»: crónica de una vuelta a las andadas
Por Ariel Dilon / Lunes 29 de julio de 2024
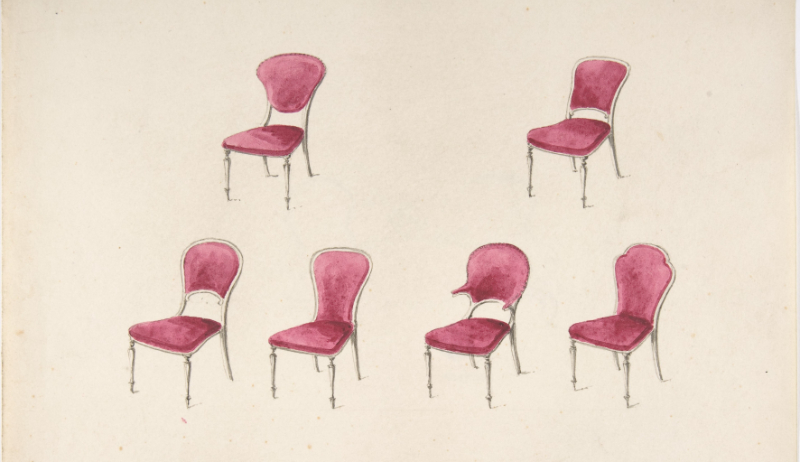
Design for Six Chairs with Scarlet Upholstery (verso: «Sketch for Sofa»), The Met collection.
Unos meses dedicados a traducir se transforman en un estado Bartebly hasta que, un día, algo ocurre: «Y el asombro de descubrir otra vez —¡cómo pude haberlo olvidarlo!— que todo se organiza alrededor de ese acto liminar, que todo encuentra su sitio (o lo pierde sin remordimientos) cuando uno se zambulle de cabeza en un libro».
Enseguida retoma / el viaje / como / después del naufragio / un lobo de mar / sobreviviente.
Ungaretti
Y me refugiaré en el faro como el ratón en el queso.
Villiers de l’Isle-Adam
I
«No se puede perder el tiempo porque el tiempo ya está, de por sí, perdido», había escrito cuando era adolescente. Era mi intento de reivindicación de un presente absoluto. Confusamente me prometía una vida a espaldas del mandato productivo, ese metro patrón al que ajustamos nuestro modo de habitar el tiempo y nuestro derecho al ocio. Llamémoslo: el barómetro de La Boétie. Con ese instrumento avaluamos los milibares del sentimiento de deuda que nos desasosiega y —sin necesidad de que un poder superior se encargue de disciplinarnos— normalizamos nuestra servidumbre voluntaria. Presión que en mi caso está a la vez velada y agravada por el hecho de dedicarme a lo que me gusta, con pasión casi adictiva: la traducción.
II
Tras años de oír sonar las alertas, pensando que el incesante trabajo nos arrebata la vida y que compensar la mala paga con más trabajo acabará incluso por tornarla inviable, pensé que había alcanzado un punto de inflexión, el momento de un cambio peligroso pero desligado de mi voluntad: porque voluntad era lo que me faltaba. No era que temiera ya no poder mantener aquel ritmo; era mi cuerpo, de manera unilateral, inconsulta, inapelable, el que había decidido parar la máquina... y que todo lo demás se acomodara como pudiese. «Es mi estado Bartleby», les decía a mis amigos. Me contemplaba como contempla el abogado del relato de Melville a su amanuense, dejándose permear sin querer por la fórmula, irreductible y deletérea: «preferiría no hacerlo». Mi cuerpo —incluyo en este vago conjunto mi pensamiento, mi consciencia de existir—, ese cuerpo-tiempo que es todo lo que tengo o soy, se había empacado, igual que un burrito que se niega a dar un paso más bajo su carga, y ya ni siquiera entre protestas se allana a los deberes habituales, por mucho que estos tengan la forma exacta de su vocación.
Yo le decía sentate a trabajar burrito, pero nada: entre la orden emitida y el paso no dado ni siquiera mediaba un pataleo. Fue un rico momento de escucha. En mi insólita desidia había una especie de certeza de atenerme —por fin— a una ley superior de la vida, por encima del valor de cambio.
III
Era el final de la primavera. Había llegado a Piriápolis arrastrando el estrés de muchos trajines, una sensación de catástrofe política, de inminente apocalipsis. Iban a ser meses de soledad, los meses Rachilde: qué mejor que un refugio cerca del mar para abocarme a la anhelada traducción de La tour d’amour, esa extraordinaria novela ambientada en un faro de navegación implantado en la roca desnuda, en medio de las furias del Mar del Norte... (Tal vez hablaré en otra ocasión de ese libro endiablado y prodigioso.)
Pero decidí tomarme un mes sin traducir. Salía de una temporada de trabajo intenso y, antes de abordar el nuevo libro, tenía la pretensión de dejarme bañar por el paisaje, de ordenar mi casa mental, despachando una a una las pequeñas tareas subalternas que uno arrastra de mes en mes: correspondencia atrasada, texto prometido a una publicación, redacción de propuestas de trabajos futuros, trámites virtuales fastidiosos que, pensaba, podría sacarme de encima más o menos mecánicamente, mientras las cosas se acomodaban alrededor de un nuevo paradigma vital.
Sin embargo la mancha de aceite de la dispersión se propagaba sobre mis días y hacía del tiempo una especie de barro informe, donde yo chapoteaba sin poder desembarazarme de los pendientes, sin poder tampoco volver al trabajo verdadero, ni menos aun autorizarme una pereza declarada e impune.
IV
Casi dos meses se fueron sin que tachara más que unas pocas tareas. Mi nerviosismo creciente no era la mejor predisposición para aquella soledad en la vieja casa, donde la ausencia de mi madre me interpelaba desde los cuadros, los muebles, las fotografías, el jardín salvaje que ella había desertado hacía poco más de un año. Iba de una indecisión a otra, con la cabeza hecha un embrollo. Contra el incipiente sentimiento de una duración reconquistada, volvía a imponerse la eterna fuga hacia adelante, la carrera de postas del devenir. El tiempo seguía sometido a un principio amonedable: bien o mal usado, cada instante caía, como los pétalos de una margarita idiota, en las columnas del debe o el haber, sobre todo del debe, debe, debe.
V
Nada nuevo bajo el sol. Ingenuo de mi parte haber creído en alguna especie de lección aprendida. Había tenido la ilusión de alzarme por encima de mi propia esclavitud, pero el precio era demasiado alto y peligroso: ahora me encontraba incluso más cansado, y con todo por hacer.
Hasta que un día, casi sin pensarlo, me puse a traducir. ¡Vuelta a las andadas! Y el asombro de descubrir otra vez —¡cómo pude haberlo olvidarlo!— que todo se organiza alrededor de ese acto liminar, que todo encuentra su sitio (o lo pierde sin remordimientos) cuando uno se zambulle de cabeza en un libro, cuando uno sigue el rumbo, el derrotero, la estela en la mar de la escritura.
VI
Y aquí estoy, doblemente sentado ante mi libro: atril y computadora, el texto ya escrito en la lengua de la autora y el que voy a escribir en una lengua aún por crearse. El día se abre ante mí como un canal navegable. Me encuentro en mar abierto, alejándome de las costas de Brest hacia el lugar donde las olas azotan al cíclope del ojo giratorio, erigido en el centro de ese magma que da vida y que la quita.
Tengo mi larga cuerda de frases y silencios para no perderme en derivas sin forma, el viento de una respiración única hincha las velas, bengalas de intuición iluminan la noche entre las connotaciones oscuras. El sextante del estilo es como una conjetura que frase a frase se confirma o reformula en la prosa porosa. Viajo a lomos de una marejada de sueños que la quilla de la voz hiende con rítmica fluidez, desprendiendo una espuma de perplejidades, de horrores, de trémula belleza, esbozando en la substancia encrespada del pensamiento los vectores posibles del sentido. Oh, ¿¡cómo logran quienes no traducen hacer las paces con el tiempo!?
VII
Tal vez me equivoqué en creer que podría moderar mi propia servidumbre... La traducción vuelve a revelarse, después de veinticinco años de práctica, como un salvavidas, un antídoto universal contra la anomia. En la matrix, no sé si sería la pastilla roja o la azul, pero siento que me ha rescatado. The job, como diría Burroughs, la tarea absorbente y casi única —que considero la ocupación por excelencia en los mejores y peores sentidos de la palabra—, aparece así como una bendición: un faro que destella en medio del piélago de lo insoportablemente abierto. Bien aferrado al timón, acaso no llevaré mi nave a un puerto seguro, pero he zafado de encallar en bajíos traicioneros y de ser tragado por mis propias tempestades.
______________________________________________________________________
La torre de amor, de Rachilde saldrá por Forastera Editorial en octubre.
Productos Relacionados
También podría interesarte
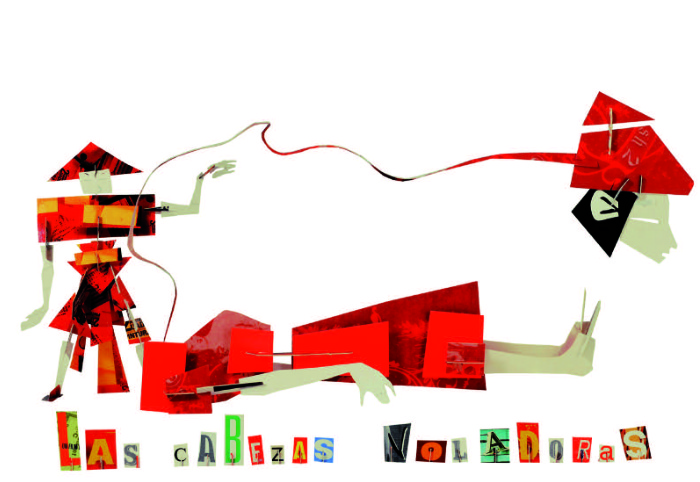
Un cuento del escritor y traductor argentino Ariel Dilon (1964) sobre ciertos seres humanos cuyas cabezas saben volarse las noches claras (cuando sueñan con pájaros, nubes u otros objetos del aire, que conste). Y sobre las peripecias que eso acarrea. Leé este texto, publicado en España en 2008 como parte de El inventor de dioses y otros apócrifos chinos, y preparate para el taller imperdible que va a dictar Dilon entre febrero y marzo.

Ariel Dilon escribe sobre su tarea como traductor, las ilusiones de la técnica y la guía de la intuición: «A traducir un libro, como a leerlo o escribirlo, solo nos prepara el libro: laboriosa, problemáticamente, cada libro me hace su lector y acaso me hará su traductor». En un recorrido que abarca también la lectura y la escritura, busca así la vibración de la lengua extranjera.

A partir de Nadja (1928), la novela de André Breton, Francisco inquiere sobre una protagonista hecha de «rastros, apenas, fragmentos, intuiciones, citas, sospechas». Y comienza así el análisis de tres grandes protagonistas mujeres de la literatura francesa.

La traductora y poeta Laura Wittner nos trae dos poemas de James Schuyler, de la New York School, inéditos en castellano. Como explica: «Cuando le muestro a alguien un poema de James Schuyler tiendo a dar explicaciones; casi a justificarme, a justificarlo, a defenderlo de antemano: parece tan simple que puede desconcertar, solo describe el mundo desde un punto fijo, o describe su mente desde un punto fijo».


 (0)
(0)
 (0)
(0)




