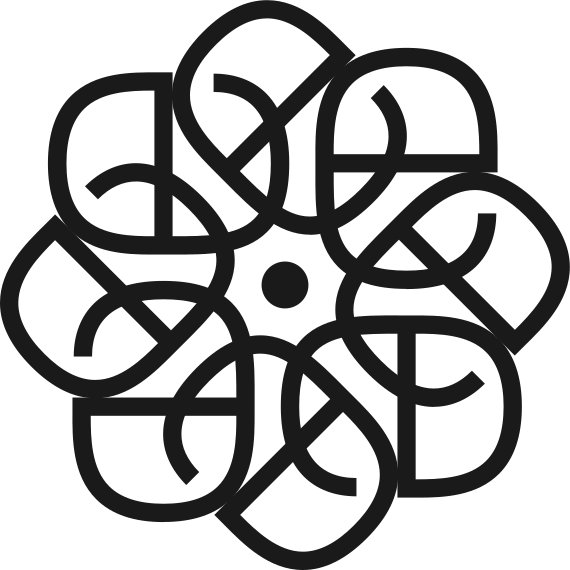Al correr de la pluma
Cultivo intensivo: Efrén Giraldo en Uruguay y el arte del ensayo
Por Rosario Lázaro Igoa / Viernes 07 de marzo de 2025

Efrén Giraldo. Foto: Lina Botero para el FILBO 2024.
El autor colombiano estará de visita en Uruguay para presentar su premiado libro Sumario de plantas oficiosas. Un ensayo sobre la memoria de la flora (Criatura Editora, 2023). Conversamos con Efrén Giraldo (1975) sobre la mirada hacia el reino vegetal, el ensayo en tanto exploración y la tradición con la que dialoga en su obra, que busca abordar: «el corazón del verdadero problema, que es cuál es el tipo de relación que queremos tener con las otras cosas que están vivas».
Efrén Giraldo (1975) vive y trabaja en Medellín, Colombia. Es escritor, crítico, investigador, curador y profesor universitario. Recientemente, obtuvo el Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente 2022 y el Premio Nacional de Ensayo del Ministerio de Cultura 2024 por la obra Sumario de plantas oficiosas. Un ensayo sobre la memoria de la flora, publicada en Uruguay por Criatura Editora en 2023 y por otras ocho editoriales latinoamericanas, una de ellas brasilera.
Con una trayectoria de varios frentes, Giraldo es doctor en Literatura, magíster en Historia del Arte y licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia. Al mismo tiempo, ha curado exposiciones y dirigido proyectos de creación interdisciplinaria. Conversamos con él antes de que llegue a Montevideo, en una visita que incluye, entre otras actividades, una charla con Maxi Guerra el lunes 10 de marzo a las 21 hs en Escaramuza.
Tenés una obra ensayística en la que te has ocupado del arte contemporáneo en Colombia, del ensayo en tanto género, de Marta Traba, de Carlos Uribe, e incluso has traducido a Emily Dickinson. ¿Cómo llegaste a la idea de Sumario de plantas oficiosas (2023)?
Hay una inquietud dominante a lo largo de mi trabajo desde el ensayo, que ha tomado dirección hacia otros espacios literarios: la manera en que se hacen mundos con imágenes y con palabras, una de las grandes dualidades expresivas de la humanidad, la de los signos naturales y los signos convencionales, que era como la conocían los griegos. Quizás fue esa idea de que hay creaciones motivadas por la naturaleza y creaciones enteramente abismadas en las posibilidades de su lenguaje, lo que me llevó a querer escribir sobre las plantas, unos seres bien particulares que suman su propia singularidad a esa oposición, ya de por sí extraña. La idea de que el universo vegetal habita en ese campo de tensiones entre lo verbal y lo visual fue, desde un principio, bastante provocadora, pues las plantas hacen imágenes, forman nuestra idea de belleza y de la forma, nos han enseñado cómo entender el mismo mundo visual, pero a la vez hay algo abstracto en ellas: lo que hacen se parece bastante a la escritura; señalan, tienen gestos, piensan, crean representaciones, tienen algo parecido a un mundo interior...
Al principio del libro escribís:
Hoy, 4 de octubre del año 2020, se me ocurre que deseo hacer, mientras junto mis notas, una expedición por el reino de la no ficción, empezando con el ensayo y siguiendo hacia las especies más o menos silvestres de las formas argumentativas marginales: el apunte, el fragmento, la nota, la entrada de diario, la meditación, el escolio. Aunque algún lector o lectora pueda advertir un hilo conductor y se vaya adivinando una especie de diario personal, me gustaría que aparecieran inquietudes por la representación de las plantas y cotejos entre plantas reales y plantas imaginadas, algo que le hable a la emoción y al pensamiento –que, lo sé, son la misma cosa–.
¿Qué terminó siendo el libro con el que ganaste el Premio de no ficción 2023 y el Premio Nacional de Ensayo del Ministerio de Cultura en 2024 de Colombia en términos de esa deriva de géneros literarios a la que hacés referencia?
En América Latina, existe una larga tradición de libros y empresas de escritura a los que podría caracterizarse por su «monstruosidad», un lugar más allá (o más acá) de los géneros, en el que la narración, la imagen, lo reflexivo y lo lírico viven en una pugna formadora. Facundo, Ariel, Visión de Anáhuac, La ciudad de las columnas, Agua viva o El río sin orillas vienen a la mente. Géneros menores y mayores que viven en una tensión que se manifiesta de muchas maneras: entre ficción y no ficción, entre cultura y naturaleza, entre historia e imaginación, entre imagen y texto y, para decirlo más contemporáneamente, entre investigación y creación. En general, como escritor de ensayos y cuentos, me he interesado mucho por el carácter detonante que en esta tradición tiene la anécdota, y más específicamente la anécdota de familia. Una suerte de paquete conceptual con personajes e historia, con quiebres y giros de la fortuna, pero que contiene esa súbita iluminación que borra las fronteras entre las grandes ideas de la sociedad y las pequeñas ocurrencias domésticas o populares. Se ha dicho con frecuencia que el cuento es un género en el que domina la intuición de la epifanía, pero me parece que es en el «testimonio fabuloso» (el nombre que Montaigne dio a las pequeñas historias de Alejandro Magno, Julio César que recopiló en sus Ensayos) el corazón mismo de esa monstruosidad. Este interés en hechos mínimos de personas conocidas o anónimas que sirven para iluminar un concepto es algo que también conocían los ensayistas ingleses del siglo XVIII y XIX, en quienes ese aire de chisme elevado a la categoría de género literario merodea por todas partes. Incluso en América Latina, géneros como la crónica, el diario de viaje, el cuadro y el artículo de costumbres juegan con esa tensión. Al final, creo que Sumario terminó siendo como una especie de memoria, a medio camino entre la meditación ensayística y la saga familiar campesina, un contexto en el que las plantas vienen a ser como el gozne que abre la puerta de los saberes populares e imaginativos sobre lo vegetal en el muro pétreo del legado académico, científico y cultural. Todo el mundo tiene alguna experiencia con las plantas y es en ese descubrimiento compartido del vecindario humano-vegetal donde acabé situándome para escribir una pequeña memoria personal y colectiva de la flora.
¿Qué cambios te parece que hay a lo largo del libro en la recurrencia a metáforas del mundo vegetal para ilustrar la forma del ensayo, y otras operaciones de la escritura?
Todo ensayo es algo así como «hacer el performance de que uno está vivo», una idea de Boris Groys que me gusta mucho y que ahora, cuando escribo con las plantas, podría definirse como el testimonio del trayecto vecinal, vecinal en el sentido de que lo humano necesita de la compañía de lo no humano. Así que, a lo largo de la escritura de Sumario, me empeñé en hacer sobre todo un tanteo, un ensayo en el sentido más llano de la palabra. No digo mentiras si cuento que el mismo tema del libro se fue manifestando a «cálamo currente», es decir, al vuelo de los dedos sobre el teclado (nuestra manera moderna de traducir aquella expresión latina, muy bella, con que se definía la escritura sin premeditación: «al correr de la pluma»). Por eso, mi libro terminó revelando su propio objetivo cuando las cosas que pasaban mientras yo escribía iban tomando el control sobre los recuerdos y las referencias. Digamos que esa es la manera en que el ensayo procesa lo que el destino impone a la escritura. Visto en este momento, se me hace más o menos previsible que el libro acabara consumando una analogía entre la escritura y los comportamientos de ciertas plantas, pero en un principio solo estaba claro que había datos dispersos sobre la flora que yo quería incluir en una especie de gabinete de curiosidades, herbario o lo que fuera. Pero, después, los hechos, los recuerdos y el descubrimiento de la historia cultural de las plantas en mi lugar de origen fueron dándole al libro un tinte narrativo, pero también autorreferencial, una orientación imprevista que, creo, es la que me ha llevado al momento en el que me encuentro. Ese momento podría definirlo como una escritura, no «sobre» las plantas o «a apropósito» de las plantas, sino «con» las plantas.
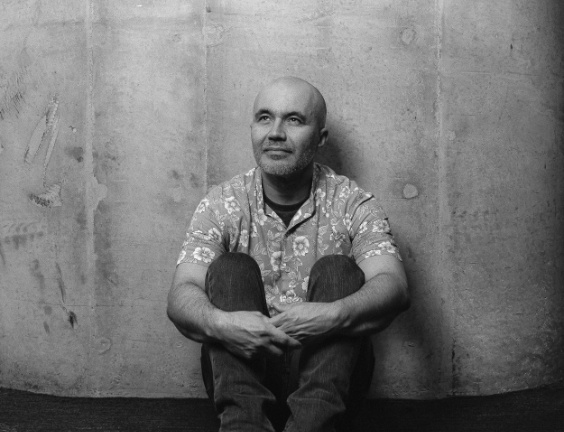
[Efrén Giraldo. Foto: Lina Botero para el FILBO 2024].
Al leerte, surgen detalles cotidianos, personales, pinceladas lacónicas de la salud de tu familia, un embarazo en curso que se interrumpe y otro que celebran. ¿Cómo dosificaste tu presencia en el libro? ¿Hubo una estrategia en torno a cómo aparecer, o la deriva del ensayo dictó este balance?
Yo creo que el ensayo es, no un género, sino una especie de impulso o espíritu. Así que, aunque la imaginería pueda venir de la crítica, la botánica y la historia, el tratamiento de los materiales es ensayístico. El impulso de experimentar con lo que se dice. Se trata, si se pudiera aceptar la imagen, de una constelación interspecie, en la que las pequeñas historias de la tribu humana y la tribu vegetal siguen un orden, pero que cambia según la perspectiva. En general, me gusta la idea de que el «yo», en un ensayo, no es protagónico, sino que es más bien un escenario para las ideas y los datos, así que procuré dejar que las anécdotas y las referencias artísticas, literarias o antropológicas hablaran «por sí mismos» o, más bien, a través de mí. Por mí hablan la nostalgia de mis abuelas y mis tías campesinas, pero también una generación de jóvenes de Medellín que terminó pereciendo a manos de la violencia, una violencia que tiene en parte como raíz el desajuste entre la visión campesina y la visión de las ciudades crecidas a la fuerza. Pero, aun así, la tentativa de hablar en primera persona acabó dominando, y se hizo casi que inevitable contar las cosas que estaban pasando en la pandemia. Sumario es un libro que, en tal sentido, se nutre de su propia performatividad, del propio drama de escribir sobre seres que en el momento de la escritura están naciendo o muriendo, como las mismas ideas. Todo ensayo es el testimonio del amanecer y el crepúsculo de una idea. Por ejemplo, en mi libro es muy importante la historia de una prima que sufrió una parálisis, así que era difícil evitar algunos detalles pictóricos de su historia. El niño que yo era y que sentía algo así como una privación al mirarla en su cama es indistinguible de una idea un poco más elaborada que aparece en el texto: que vegetar es una condición superior de la existencia, por lo menos si la entendemos desde la perspectiva relacional de las plantas. Creo que sí hay un momento en el que las historias ajenas y las curiosidades mismas que nos ofrece la compañía humano-vegetal obligan al sujeto que escribe a retroceder. Me parece que el ensayo y el diario que involucran cuestiones científicas son superiores a la escritura divulgativa, tan en boga hoy en día, porque introducen un elemento personal y problemático, que escapa a la mera transmisión.
En cierto sentido, me complace ver que Sumario y otros libros contemporáneos vayan creando un espacio en el mundo editorial en para unas escrituras de la naturaleza que van hacia el corazón del verdadero problema, que es cuál es el tipo de relación que queremos tener con las otras cosas que están vivas.
Me llamaron la atención las descripciones un tanto hiperbólicas de la flora en el libro, que, como se sugiere, tienen un anclaje en ciertos textos fundacionales de nuestras literaturas. Pero creo que también con la propia presencia del elemento vegetal en Colombia. Si bien esta pregunta se responde en el libro, también me gustaría que quienes aún no lo han leído lo sepan, ¿de qué tradición bebe este ensayo?
En general, mesura y desmesura son términos que pierden eficacia cuando pensamos en la flora: en su escala, en su temporalidad, en su manera de relacionarse con todo lo existente, las plantas desafían nuestra idea de libertad, espera, medida, utilidad o belleza. Todavía no sabemos cuántas plantas hay, qué hacen cuando no las vemos ni entendemos cuál puede ser la explicación de su lugar en nuestra historia. Aun así, es cierto que el imaginario de la maravilla que discurre en la tradición de nuestras literaturas ha acentuado unos vectores signados por la exageración de las virtudes y amenazas de las plantas. La planta como panacea y la planta como exterminadora. Lo interesante para considerar aquí es que esa catalogación proviene del mismo prejuicio antropocéntrico y colonial, que ve en el hombre blanco europeo la medida de todas las cosas, una creencia jurídica que deriva en la intrusión que hemos visto y en la terrible capacidad de destrucción que ello ha producido. Por esta razón, aquello que excede a este hombre centrado en sí mismo solo puede expresarse de un modo que domestica o pretende domesticar la opacidad y la extrañeza de lo vegetal. Pero está también el hecho de que, en Colombia, «donde el verde es de todos los colores» según el verso de Aurelio Arturo, la vegetación es un dato que va más allá de lo escenográfico. La variedad, la amplitud de la cobertura vegetal y, sobre todo, el modo en que historia nacional e historia vegetal se entretejen es algo, si no exclusivo de Colombia, bastante distintivo. La mera presencia de las drogas, que elevan algunas plantas a la condición de demonios, es muy notable y es quizás una de las pruebas más importantes de esa relevancia política, jurídica y estética de la cuestión vegetal. El problema de los cultivos ilícitos ha concitado la atención del arte y la literatura porque es un espacio privilegiado para abordar las principales encrucijadas políticas y económicas de nuestro tiempo. Entender las crisis migratorias, económicas o ambientales sin atrevernos siquiera a entender qué están diciendo las plantas es una tontería. Las drogas, la minería ilegal y la extracción abusiva de materias primas son como la metonimia de nuestra relación con el medio ambiente y haríamos bien en detenernos en ello.
En cierto pasaje escribís: «El arte contemporáneo colombiano está lleno de referencias a la intersección entre botánica, política y violencia». ¿En qué medida tu libro dialoga con esta escena del día de hoy?
Quizás la fuerza del arte contemporáneo colombiano deriva de su capacidad para haber visto en nuestros dramas locales lo que es ya hoy una línea dominante en la discusión de nuestra época, con lo que se prueba una vez más esa capacidad del arte para poner todo en estado de inminencia, como dijo alguna vez García Canclini. En Colombia ha habido una larga tradición de arte botánico y paisajístico, así que no es nada extraño que la deriva política, crítica y activista del arte contemporáneo volviera a mirar a las plantas. Muchos de nuestras y nuestros mejores artistas se ocuparon de cosas como la agricultura extensiva, la extensión de la frontera, la solidaridad con los otros seres vivos y la simbolización de las plantas alucinógenas cuando la ansiedad ecológica no tenía la presencia que hoy tiene en la agenda global. Lo más interesante de esas obras, a mi juicio, es que simbolizaron de manera muy eficaz la relación con las plantas. Los paisajes de granos y semillas de Carlos Uribe donde en algún momento advertimos cartuchos de bala o la instalación de José Alejandro Restrepo en la que vemos en tiempo real la pudrición de los racimos de plátano mientras perviven las imágenes de los monitores de televisión que cuelgan de ellos es una de las metáforas vegetales más potentes que ha dado el arte contemporáneo cuando se ha ocupado de nuestra relación violenta con la tierra. Desde hace veinte años, ese interés por la flora como un campo problemático no ha dejado de aumentar y seguimos viendo obras y proyectos en los que la agencia vegetal es cada vez más relevante, si pensamos en la intersección muy rica que se da por ejemplo entre procesos biológicos y tecnología.

[Efrén Giraldo. Foto: Lina Botero para el FILBO 2024].
Siguiendo tus notas sobre el carácter alegórico de la botánica de Thoreau y Dickinson, ¿qué tónica tendría tu sumario de plantas?
En principio, se me ocurrió hacer como una especie de catálogo de alegorías que hemos creado para describir relaciones entre humanos y vegetales, por ejemplo, la de Hegel y su idea de que el espíritu crece como un árbol o como la que dice que las plantas hablan entre ellas en un idioma que no sabemos descifrar (que es lo que hay en el simbolismo, de Baudelaire a Valéry). Pero después pensé que, como todas las alegorías, las alegorías vegetales le dan a la muerte un lugar más preponderante del que debería tener. Con las plantas ha ocurrido que nuestra simbolización no ha servido para salvarlas de nuestra propia depredación. Hay representaciones de lo vegetal que han sido tremendamente dañinas: maleza, mala hierba, barbarie. Y ya que, como Canetti, soy enemigo de la muerte, me interesan más las analogías que tienen algún futuro y ofrecen un poco de esperanza. En principio me ha interesado la idea de que las plantas nos han precedido en muchas actividades: la respiración, la sexualidad, la producción del espacio. Y eso lleva a que aceptemos su magisterio y a la necesidad de que miremos hacia donde ellas señalan. La idea de que las plantas indican una dirección o un camino para los humanos es sumamente provocadora y creo que debe ser analizada (ocuparme de esta idea es lo que hice en un libro reciente llamado Caminos del moriche). Lo otro que aparece es la necesidad de establecer un camino compartido, reconocer que si bien las plantas son muy diferentes a nosotros son nuestras más valiosas compañías y guías. De manera que la confluencia de estas ideas me ha llevado a la figura que más me interesa últimamente: la de que se puede describir con las plantas y que todo ensayo vegetal sobre la tierra es el ejemplo a seguir para el ensayar humano, un ensayar que nos dará la posible sociedad del futuro. En resumen, se trata de entender a las plantas como las maestras del arte, del derecho y de la política.
No hay descripción literaria que no sea, de por sí, una tergiversación o una falsificación, pero esto mismo abre posibilidades a la especulación y a la construcción mental, a la experimentación de una vida en genuino diálogo con la flora.
Después de publicar el Sumario, publicaste tres libros más, Tierras sin palabras.Ensayos sobre arte, pintura y cine, traducciones de Virginia Woolf (2024), Caminos del moriche. Cuaderno vegetal de La vorágine (2024) y Escribir con las plantas. Notas para una poética del ensayo (2024). ¿Cuál es el plan que guía este «cultivo intensivo» del ensayo?
Veo dos caminos (gustándome como me gusta la idea de «cultivo intensivo»). Por un lado, seguir usando el ensayo imaginativo, narrativo, con factura literaria, para seguir despertando interés en las cuestiones ambientales y políticas que importan. Por el otro, me gusta la idea de aprovechar la experimentación con la escritura vegetal como una posibilidad de avanzar en una escritura literaria no especista, en la que las voces y agencias no humanas completen el arco que dejó abierto Aristóteles cuando sesgó la ficción hacia los asuntos humanos. La idea de que hay un destino que ya no pertenece solo a lo humano permite abrir nuevas posibilidades a una nueva hipótesis, la del «narrador tierno», como lo llama Olga Tokarzczuk, quien en su discurso de aceptación del Nobel llamó a una apertura en la que caben muchos más puntos de vista. Toda ficción (y no ficción) literaria debería aceptar un desafío de apertura y descentramiento como el que ya han aceptado las humanidades y el derecho.
Productos Relacionados
También podría interesarte
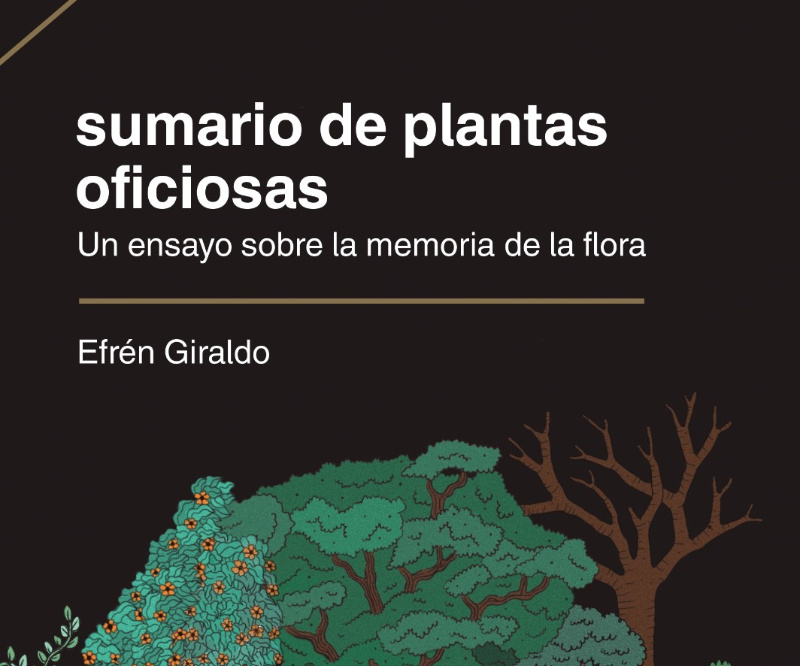
La última novedad de Criatura Editora es la ganadora del Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente. Sumario de plantas oficiosas. Un ensayo sobre la memoria de la flora, del colombiano Efrén Giraldo (1975), se interna, por la vía de la no ficción, en trasplantes, extinciones e invasiones, al tiempo que busca contribuir al inventario de ficciones e iconografías de las plantas.
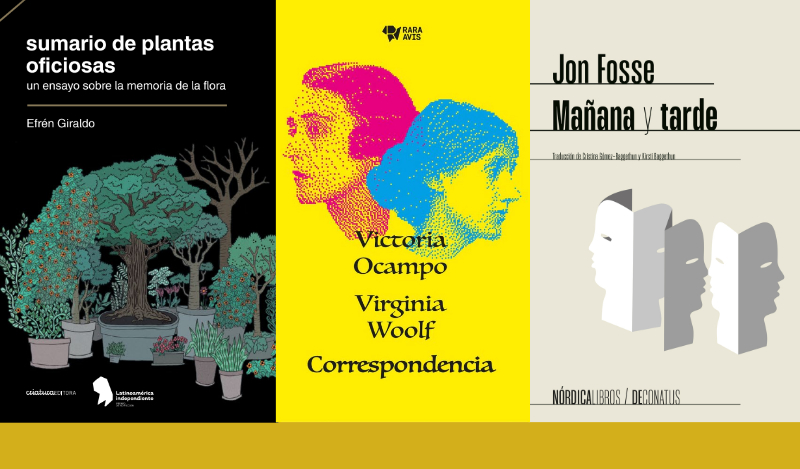

Para inaugurar marzo, una reseña de Ímpetu involutivo, de las canadienses Carla Hustak y Natasha Myers (Cactus, 2023). En este libro, las autoras «llevan a la práctica un abordaje feminista de las relaciones interespecíficas y de las relaciones entre quienes se dedican a investigar sobre este campo del conocimiento, incorporando desarrollos teóricos sobre el afecto, la diferencia y la responsabilidad».

La inteligencia de las flores y otros ensayos florales «conjuga magistralmente el lenguaje científico con el lenguaje poético, a través de metáforas que nos ayudan a [ ...] conocer la historia amorosa y del deseo de las flores a la hora de concretar ceremonias nupciales». Una nueva edición del clásico de Maurice Maeterlinck por interZona (2023) provoca relecturas alejadas del antropocentrismo.

Las ceremonias. Crónicas de personas que usan drogas, de Marcos Aramburu, es un libro que recoge, de una manera sensible e inteligente, diferentes experiencias en torno al uso de drogas. Y es también un alegato a favor de la reducción de daños, partiendo de la necesidad de «poner el foco en las personas y sus contextos, no en las sustancias».



 (0)
(0)
 (0)
(0)