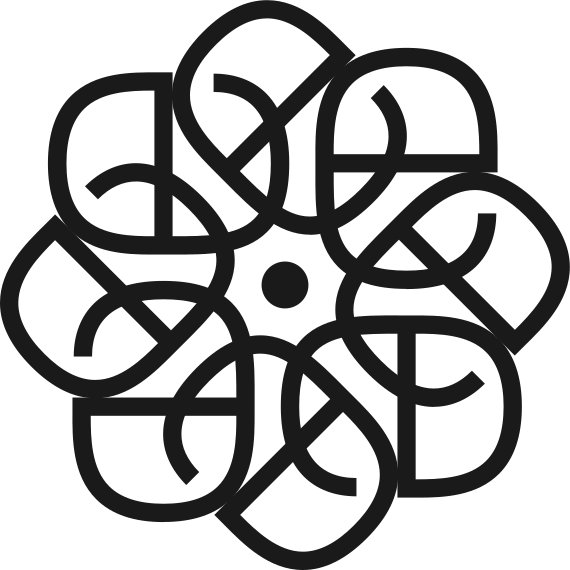#8M
[#8M] Quitarnos el disfraz: el feminismo de María Elena Walsh
Por anguirú-laboratorio disidente / Miércoles 05 de marzo de 2025

Intervención sobre foto de María Elena Walsh por Grete Stern (1947).
Para inaugurar marzo, una reseña de El feminismo (2024), de María Elena Walsh. Como indican Luisina Castelli Rodríguez y Guzmán Arnaud, quienes firman la nota, este libro «nos anima a volver sobre cuestiones que nos atraviesan no solo desde una reflexión conceptual sino desde las vivencias cotidianas: cómo construimos haceres feministas, desde qué éticas, inquietudes y debates, y cómo se relacionan con los escenarios sociales y los procesos históricos».
Querida, ¿qué disfraz nos cosemos para estos carnavales preelectorales? Porque las mujeres siempre estamos obligadas a disfrazarnos de algo para sobrevivir. (p. 167)
En esta nueva reseña cruzamos el charco para entablar diálogo con María Elena Walsh a partir de los textos reunidos en El feminismo, libro póstumo publicado en 2024 (Penguin Random House). La ocasión siempre es oportuna, pero transitando marzo lo es aun más, pues nos anima a volver sobre cuestiones que nos atraviesan no solo desde una reflexión conceptual sino desde las vivencias cotidianas: cómo construimos haceres feministas, desde qué éticas, inquietudes y debates y cómo se relacionan con los escenarios sociales y los procesos históricos.
María Elena no necesita presentación, pero queremos dedicarle algunas palabras. Nació en 1930 en la localidad de Ramos Mejía (Argentina) y falleció en 2011 a los ochenta años. A los diecisiete años publicó sus primeros poemas en el libro Otoño imperdonable, al que le siguieron tantos otros. Lesbiana, crítica de los estereotipos, normas sociales y culturales, creativa, es conocida por sus poemas y canciones para infancias así como por sus columnas de opinión en distintos medios de prensa escrita.
Este libro es prologado por quien fuera su última pareja y compañera de años, la fotógrafa Sara Facio, fallecida en 2024, el mismo año en que el libro se publicó. En su juventud, María Elena encontró referencias en escritoras como Victoria Ocampo, Virgina Woolf y Doris Lessing, feministas sufragistas, literarias, quienes inspiraron algunos de los artículos periodísticos y entrevistas reunidas en esta publicación. Los textos aparecieron —entre otros— en Clarín (1979, 1981, 1993), La Nación (1996, 1997), Diario Mayoría (1973), Revista Humor (1980) en un arco temporal de cuatro décadas que va 1957 a 1998. En este devenir, Argentina, desde donde ella escribía, vivió sucesos sociales e históricos de proporciones que son tratados por la autora. Entre ellos, aparece la última dictadura militar entre 1976 y 1983 —período en el que María Elena dejó de cantar—, el mundial de fútbol de 1978 y la Guerra de las Malvinas en 1982.
En los textos que componen el libro se percibe el dolor de un país que experimentó el terrorismo de Estado y sucesivas crisis sociales, pero también la pasión de masas. Transitando estos sentires y vicisitudes, María Elena lanza una provocación: «voy a opinar con criterio feminista» (p. 142), a sabiendas de que tanto la opinión (cuando es de mujeres) como el feminismo generan alarma. Así, el foco está puesto en hilvanar una crítica sobre asuntos que ella colocó en la opinión pública a través de los años, como las industrias y consumos culturales y su vínculo con las infancias, el machismo, la ciudad, la desigualdad de clase, los roles de género y las experiencias de las mujeres en el espacio doméstico y en la política. Esta antología, en suma, es una invitación a mirarnos y repensarnos como colectivo, porque «todo lector es un disidente en potencia» (p. 146). A continuación, nos detenemos en algunos de los aspectos que encontramos más movilizantes, ya sea porque inclusive siendo clásicos en los debates feministas continúan en agenda, o porque visibilizan dimensiones poco atendidas.
Infancias, consumos e industrias culturales.
Las infancias siempre ocuparon un lugar de honda preocupación para María Elena Walsh. Ella reparaba en lo que como sociedad les ofrecemos, es decir, en el mundo al que les abrimos (o cerramos) las puertas. Por eso, en varios de sus textos invita sagazmente a cuestionar el consumo cultural que promueven las industrias del entretenimiento destinadas a las infancias. Lo hace trayendo a colación los estereotipos de género, analizando la educación sentimental que pretende escamotear a las y los niños su participación en la realidad (p. 125). Reacciona ante una educación sentimental que estimula la coquetería en las niñas y la construcción de su imagen corporal a semejanza de la industria de la moda. También ante la máquina productiva que genera estos consumos culturales y que continúa en los juguetes de peluquería para las niñas, que las educa en los roles domésticos tradicionales y no remunerados o peor remunerados (cocina, peluquería, limpieza). A esta manipulación del género la autora definía como «corrupción de menores» (p. 123).
Otro de los asuntos en los que repara es en el lugar de la lectura para el entretenimiento infantil. ¿Cómo eran las experiencias de lectura entre niñxs hace dos o tres décadas y cómo son hoy? ¿Qué ponemos a disposición de esas raras infancias lectoras? Estamos aquí frente a un tema absolutamente vigente, polémico y con respecto al cual nos sentimos desprovistxs de herramientas. Nos referimos a la intoxicación de frivolidades destinadas a afirmar estatus sociales y de género, así como la explosión de estímulos de entretenimiento de baja calidad (noticias, memes, tendencias virales) que reproducen los estereotipos antes dichos. La vigencia de este planteo en la actual revolución tecnológica se conecta con lo que la Universidad Oxford denomina «brain rot» («podredumbre cerebral») como la palabra del año para el 2024. Estamos desarrollando una respuesta inmediata al estímulo audiovisual que atenta contra nuestra creatividad y contra la imaginación de otros mundos posibles a través del juego. En el fondo, Walsh nos propone volver a un juego libre sin los condicionamientos propios de estos excesos de estímulo y frivolidades.
«Amas de casa», madres, trabajadoras
La atención hacia el lugar de la mujer en la casa, en el dominio —y muchas veces cárcel— de lo doméstico, también aparece en la mirada de María Elena. Lo doméstico puede ser, si logramos deshacer moldes y crear nuevas formas, un lugar político y de creación. Sin embargo, suele ser «domesticante» y en esta dirección la autora alude a las sensaciones de cansancio, asedio, entrega y la falta de tiempo de las mujeres, a quienes —en una experiencia de continuidad con la de las niñas— también se les arrebata su participación en una realidad más amplia y gozosa. Hay mucha corporalidad en la pluma de María Elena, manifiesta en su descripción de escenas domésticas, en el rol de la madre, de la villera y la cabaretera. Ella nos habla de cuerpos solos, descangallados, desplumados.
Las causas de la desazón con el espacio doméstico, entre ellas la desvalorización del trabajo no remunerado y de cuidados, la falta de corresponsabilidad y la violencia de género, han sido estudiadas y diagnosticadas hasta el hartazgo, pero seguimos sin asumir colectivamente su resolución. ¿Por qué nos cuesta tanto abrazar la igualdad y la dignidad como una necesidad y un bien común?
Todo funciona como en un armonioso y siniestro engranaje. Para la autora, al igual que ocurre con las infancias, los consumos culturales a los que acceden las mujeres están impregnados de este conservadurismo que sirve al orden político dominado por los varones y al patriarcado. Al repasar la programación de la TV, advierte que hay un tema prohibido: «la emancipación de la mujer» (p. 143). Su diagnóstico de hace algunas décadas se incrusta como una flecha en la programación cultural actual, en la que las novelas, series y realities de popularidad mundial hacen culto de la heterosexualidad, el matrimonio, la blanquitud y la delgadez. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo que María Elena deseaba cambiar y que también queremos cambiar nosotras, porque ya no lo soportamos.
A su vez, la maternidad reverbera en las reflexiones de María Elena, en particular aquella que afrontan las mujeres de sectores populares, quienes suelen encontrarse solas. En este sentido, al analizar la falta de estímulos para la lectura de lxs niñxs, también planteó atender las necesidades educativas y económicas de las madres de sectores populares, promotoras de la lectura de lxs hijxs (p. 147). A ellas les habla, con estas palabras, en la página 105:
Ese hijo que escondes, madre soltera,
a parirlo te obligan, aunque no quieras.
No sabrás cómo darle techo y comida
y aunque vive a penas, le prestas vida.
Ay no pudiste elegir
apego ni despedida.
Y con estos versos ponía sobre el tapete no solo una realidad común, a la que la sociedad impregnada de un egoísmo machista daba la espalda, sino que también introducía asuntos inconvenientes para este orden social, como el aborto. Como en otros países, en Argentina llevó años y una ardua lucha del movimiento feminista y de mujeres para que la interrupción voluntaria del embarazo se convirtiera en ley, en 2020. Aunque se trata de un logro, el imponente aumento de la pobreza y el desmantelamiento de las instituciones públicas y del sistema de salud hace que estos versos de María Elena se vuelvan tristemente actuales.
Lo público, la política
La crítica al orden patriarcal en el espacio público, en los lugares públicos, de recreación y en la política aparecen, asimismo, en las inquietudes de María Elena. Pero no se trata de una simple cuestión numérica, es algo mucho más hondo, que toca los sentidos colectivos, la construcción de la identidad nacional, los afectos y las perspectivas que tenemos acerca de quiénes somos.
En «La patria muchachista» (1996) aborda sin pelos en la lengua esta molestia, donde identifica distintos mecanismos como la complicidad masculina, «la práctica de un erotismo de intereses [y una] lujuria mafiosa», que han terminado por convertirse en «ingredientes indispensables de la democracia» (p. 81).
Uno de los ámbitos que María Elena toma para hacer notar esta configuración es el fútbol, al cual llama de «teología». Al respecto decía: «El burdo nacionalismo que suscita [el fútbol] es una de las manifestaciones de violencia más aberrantes» (p. 88) y «la mayoría de las chicas no supimos bien qué sucedía en la cancha, fuimos dogmáticamente excluidas, como de tantas otras cosas» (p. 90). De este modo, comenzamos a entrever una cartografía de presencias y ausencias en distintos ámbitos que tienen una valoración social desigual y que está atravesada por relaciones de género y generacionales. Aparte del fútbol, la autora también pone el foco en la música y sus letras, en particular el tango, cuya sonoridad e imaginarios están presentes en la sensibilidad colectiva. María Elena se anima a la crítica de la misoginia en el tango, ese patrimonio que corre por las venas del río de la Plata y cobra vida en múltiples lugares de la ciudad, en milongas, monumentos y teatros, y de manera enfática pregunta «¿por qué tanto odio?» (p. 114).
El odio es persistente y, en tiempos de un exacerbado individualismo y de primacía mercadocrática, se arraiga en las dimensiones de clase y género. Por eso ningún espacio sobra cuando se trata de poner sus mecanismos y manifestaciones en evidencia. Gracias, María Elena, por recordárnoslo.
Por anguirú laboratorio disidente: Luisina Castelli Rodríguez y Guzmán Arnaud.
Productos Relacionados
También podría interesarte

El consentimiento sexual es uno de los temas más actuales y urgentes en el debate público en general y, especialmente, en el marco de la justicia penal, el derecho y los estudios de género. Por esta razón, la llegada del ensayo El sentido de consentir, de la española Clara Serra, es un acontecimiento literario destacable.
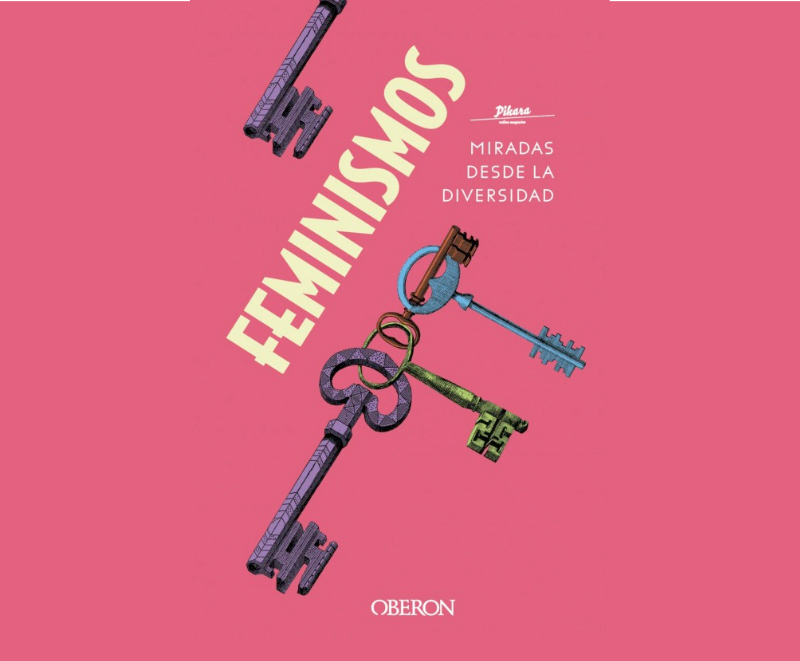
Marzo en Intervalo estará atravesado por los feminismos, en plural, en todo tipo de textos y materiales. anguirú-laboratorio disidente nos propone una reseña y una reflexión sobre esa pluralidad y cómo la vivimos hoy en día. Así, el planteo lleva a cuestionarse: ¿quiénes somos? y ¿qué nos sucede?, porque «estas interrogantes son fundamentales si queremos reconocernos y entendernos en nuestra heterogeneidad».
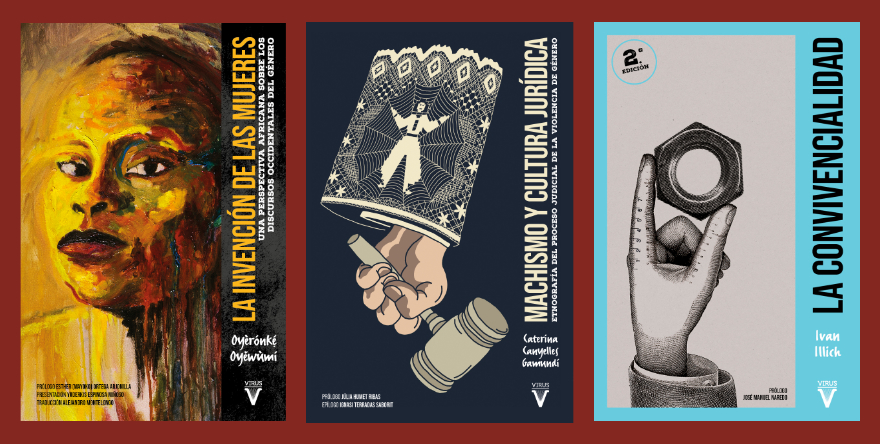
Con una fuerte impronta política, la editorial catalana Virus desembarcó recientemente en Uruguay. Conversamos con Miguel Martín Ayllón sobre una trayectoria de activismo editorial con más de tres décadas y sobre los desafíos del presente: «El pensamiento crítico se ha convertido en los últimos años en un campo en el que las grandes estructuras de la industria cultural disputan por extraer riqueza».

Para inaugurar marzo, una reseña de Ímpetu involutivo, de las canadienses Carla Hustak y Natasha Myers (Cactus, 2023). En este libro, las autoras «llevan a la práctica un abordaje feminista de las relaciones interespecíficas y de las relaciones entre quienes se dedican a investigar sobre este campo del conocimiento, incorporando desarrollos teóricos sobre el afecto, la diferencia y la responsabilidad».

A propósito del Mes de la Diversidad, una relectura, desde el presente, que asocia textos narrativos y poéticos: la novela Zezé y el poemario El sueño de una lengua común. Una indagación de las disidencias y la literatura, de lo sáfico y de su potencial para una nueva y necesaria manera de construir la tradición.


 (0)
(0)
 (0)
(0)