Intraducibilidades
Lo chirle y el amasijo de palabras
Por Santiago Cardozo / Miércoles 09 de noviembre de 2022

Una precisa evocación de El Pozo, y otra de La materia chirle del mundo: Santiago Cardozo retoma el pasado por el presente y se desplaza, por la vía del ensayo, al lugar en que las palabras se encuentran unas con otras.
1.
Hace un rato me estaba paseando por el cuatro y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana en el lugar de los vidrios.
Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado, desde mediodía, soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora, siempre, en las tardes, derrama adentro de la pieza. Caminaba con las manos atrás, oyendo golpear las zapatillas en las baldosas, oliéndome alternativamente cada una de las axilas. Movía la cabeza de un lado a otro, aspirando, y esto me hacía crecer, yo lo sentía, una mueca de asco en la cara. La barbilla, sin afeitar, me rozaba los hombros.
Recuerdo que, antes que nada, evoqué una cosa sencilla. Una prostituta me mostraba el hombro izquierdo, enrojecido, con la piel a punto de rajarse, diciendo:
—Date cuenta si serán hijos de perra. Vienen veinte por día y ninguno se afeita (Juan Carlos Onetti, El pozo).
En este singular pasaje que abre la novela El pozo, aparece una singular respiración, una especial modulación de los latidos de la escritura, cuya sintaxis se enrosca sobre sí misma y se abate sobre el lector y cuyo efecto parece ser, después de todo, el abatimiento de la lectura.
La cosa comienza, digamos, como una reflexión casual que ocurre en un ambiente saturado de cansancio, de aburrimiento, de existencia. Una ruptura, un quiebre: el verbo «hay» divide las aguas y define una distancia y una orientación, las que se establecen entre el ojo que mira y los objetos mirados, los objetos que hay. El efecto del empleo de este verbo parece esconder al narrador en la impersonalidad sintáctica y semántica de la oración: «hay esto y lo otro y aquello de más allá». Algo así como una despersonalización que afecta a la humanidad de quien se siente o parece sentirse abrumado por el calor y la humedad que dominan la pieza en la que vive, casi un cuchitril, una pensión de cuarta que se vive como, cuando no es, un pozo. La enumeración de los objetos constituye una descripción a la distancia en la que el propio narrador, llegado el caso, es un objeto más de la serie enumerada, en la medida en que la mirada del narrador parece mutar, sencillamente, en mirada, o volverse sobre sí misma constituyéndose en su propio objeto. Inesperado efecto de reflexividad del verbo «haber», pues resulta especialmente llamativo que este verbo, prototipo de la impersonalidad sin sujeto, produzca una situación de reflexividad del sujeto de la enunciación. Así, del pretérito imperfecto («me estaba paseando») al perfecto («se me ocurrió») y de este al presente («hay»): del plano inactual del pasado al plano actual de esta misma porción del tiempo lingüístico y de este plano actual a la forma estirada, no marcada, «chiclosa», del presente verbal, el tiempo no-tiempo o el tiempo que engloba al pasado y al futuro en la indeterminación de cuándo empezaron las cosas y cuándo terminarán de ser como son. La gramática puesta al servicio, pues, de una narración que se desborda a sí misma, que se supera en el ritmo de las frases, de donde se obtiene una particular sintaxis construida a golpe de bocanadas de humo de los innumerables cigarrillos que se fumaba Onetti.
El salto del primer párrafo al siguiente es, en este sentido, si se quiere, natural: se vuelve a una forma imperfecta, indefinida, que se estira imprecisamente. Entonces, aparecen el estiramiento y el detenimiento interminables del tiempo, la sucesión de fenómenos u observaciones que se inscriben en esa masa física gomosa que es el tiempo. La sintaxis se somete a la fuerza de gravedad de ese estiramiento y ese detenimiento (el ritmo, su respiración, su sistema circulatorio), dentro de los cuales el cuerpo desnudo del narrador, que (re)aparece en la forma de la carne que ya no tolera el ambiente, ahogada por el calor y la humedad, adopta el centro ingrávido del relato como un objeto vivo que, podemos pensar, vive precisamente por la densidad acuosa que le da vida. El imperfecto domina el párrafo: se instala como el eje de la trama, como la materia temporal y corporal que va ganando la narración, filtrándose por cada rendija del léxico y de la sintaxis, sustancia viscosa sometida al juego de las pausas y la porosidad textuales.
2.
Hace unos meses decidí visitar los antiguos lugares donde pasé mi infancia. La geografía que conservaba de mi niñez difería bastante de la que encontré esta vez: el viejo molino de los Penela ya no existe; del galpón de tambo donde mi padre y mi abuelo ordeñaban una veintena de vacas, sólo quedan escombros y una pared a punto de caerse; los tarajales nudosos y amarronados donde mi hermana y yo solíamos jugar fueron cortados; la cachimba, siempre abrazada por la marcela y la madreselva, ha desaparecido, hundida entre los altos yuyos o integrada a un brazo del arroyo; de aquel sauce llorón centenario, cobijo de los animales en las resolanas de enero o en esos temporales crudos de julio, bajo cuyos gajos posó ante la cámara mi padre sostenido sobre un hacha, sólo encontré la impresionante corteza a ras del suelo; los alambrados estaban tirados; los caminos de tierra, desaparecidos; los zanjones que habitaban las más fantásticas alimañas, fundidos a la tierra carcomida de yuyos y de cizaña; todo, en definitiva, espacio engullido por el pasado y por ese Condenado Hijo de Puta que es el Tiempo. Todo no: sólo el laurel se ha salvado. Helo ahí con su fronda impenetrable y azul prolongándose por los siglos de los siglos. Las chircas y las carquejas lo han rodeado por completo, sepultando, de paso, el sitio donde mi madre, mi hermana y yo nos sentábamos a escuchar la radio y a comer pan con dulce de membrillo. Bajo esas chircas, que lanzan una polución amarilla y pegajosa cuando sus gajos son sacudidos, bajo esa carqueja de un verde que insulta, atada a la tierra por una infinidad de raíces inmemoriales y pinchudas, bajo esa armazón de yuyos montaraces y crudos, se oculta la fina mata de pasto sobre la que tantos años atrás, niño yo, incontaminado aún por el mundo soez de los mayores, ignorante de la retórica vil del lenguaje, del amasijo de sentimientos mezquinos de una sucesión de relaciones amorosas, de la necesaria atadura al comercio diario de hechos y cosas, del historial de trabajos adversos y mal pagos, de la persistencia por elaborar atados de palabras con o sin sentido para justificar, en cierta forma, esta existencia ni ilustre ni ilustrada, la fina mata de pasto, digo, sobre la cual, extendido en mi pequeña estatura, saciado por el manjar de monarcas que mi madre me ofreciera y contemplando el crecimiento silencioso del laurel, escuché por primera vez la voz de Víctor Visconti (La materia chirle del mundo).
La evocación suscitada en el pasaje es, ante todo, la de un léxico y una sintaxis que convierten la infancia en un objeto añorado, en el objeto del deseo que se hace cuerpo en la narración. Plusvalía del decir, la «chirlidez» o la «chirlidad» o la «chirlidencia» de la materia con la que el mundo está fabricado no es otra cosa que la interminable remisión que los signos operan entre sí, llevándose de un lado al otro, construyendo, de este modo, un escenario poético en el cual el mundo chirleado es material sígnico, es decir, simbólico, es decir, significante, sustancia afectiva, juego y jugo del verbo.
El narrador de Bentancor vuelve a su infancia, a ese espacio sagrado que solo puede ser visitado por el que deambula el presente y, a la vez, está adherido a y distanciado de él (le es, digamos, estrictamente contemporáneo). Las descripciones de los objetos que componen el rompecabezas del pasado son los significantes de un goce perdido, el fracasado intento de recuperar el éxtasis de los días sin futuro, cuando el tiempo transcurre hacia dentro de sí. Ya no hay objetos recuperables: no hay los piadosos ojos maternos ni las ásperas manos del padre; ya no están los árboles con panales de abeja que obstaculizan el ascenso a sus ramas ni la pelota sin gajos que espera, paciente en el medio de la calle de pedregullo, después de la merienda, el partido en el que los niños del barrio se abrirán rodillas y codos con tal de mantener el arco, dos piedras irregulares distanciadas por un par de largos pasos arbitrarios, en cero.
Leo «niño yo, incontaminado aún por el mundo soez de los mayores y del amasijo de sentimientos mezquinos de una sucesión de relaciones amorosas» y tengo el irrefrenable impulso de detenerme a contemplar la palabra «amasijo», porque pienso en la masa de las tortas fritas que mi madre se esmeraba en hacer los días de lluvia, aunque el producto final no me satisficiera, aunque el óvalo resultante solo pudiera comerse minutos después de haber salido de la sartén porque, más tardes, se volvía piedra.
3.
¿En qué lugar, entonces, la lengua halla este despliegue que la lleva a sus máximas posibilidades expresivas, es decir, en qué lugar lleva a cabo ese encuentro consigo misma? La respuesta es inequívoca: en la literatura y en la traducción. Un intraducible, como piensa Barbara Cassin, es aquella palabra o expresión que no dejan de suscitar traducciones, que no dejan de constituir un problema al momento de ser traducidas, pero problema que, en paralelo, produce soluciones de diverso tipo. En este sentido, la traducción comparte con la literatura el hecho de no cesar de provocar interpretaciones, de estar siempre abierta a sucesivas e interminables lecturas que se van modificando con el tiempo y los lectores.
Pero aquí pasa algo que no podemos dejar de lado, porque hace a la cuestión más profunda del lenguaje y del discurso:
El efecto de la expresión del deseo es el desplazamiento perpetuo del significado. En la medida en que la demanda de amor presente en el deseo es una demanda de la prueba o muestra de amor, el deseo no se halla referido al objeto que lo satisfaría, sino al objeto originalmente perdido (Butler, Sujetos del deseo. Reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX).
El significado, en rigor, no se desplaza: es el desplazamiento. Por tanto, podemos identificar, sin el menor problema, significado, significación y metonimia. Así, los espacios y los silencios que abre el desplazamiento son las formas que, como intervalos, asume el deseo, que aparece rodeado o circunscripto por la lengua hecha discurso. ¿Y el «objeto originalmente perdido», ya que no el de su satisfacción? Solo puede alcanzarse, es decir, pensarse, como objeto perdido, la “esencia” misma de su determinación predicativa.
Este es uno de los puntos esenciales de la literatura, muy frecuentemente olvidado en las clases de Literatura e Idioma Español: la evocación suscitada por el texto, por la materia prima de las palabras, la hechura verbal de la cosa, así como también la forma misma de la evocación, su vocabulario, su ritmo sintáctico, su pulso y su deseo, su inconsciente.
Como ocurre en Saer y en Borges, en Cortázar y en Arlt, en Felisberto y en Onetti, la lengua, aquí, explota, se exprime, se bifurca, se abre en múltiples posibilidades expresivas y evocativas; la lengua, en suma, se encuentra consigo misma.
Es evidente que una lengua se despliega, se desarrolla, se inventa en textos grandiosos y subterráneos solo cuando obliga a considerarla como lengua y no como simple vector de comunicación (Barbara Cassin, Elogio de la traducción. Complicar el universal)
Productos Relacionados
También podría interesarte
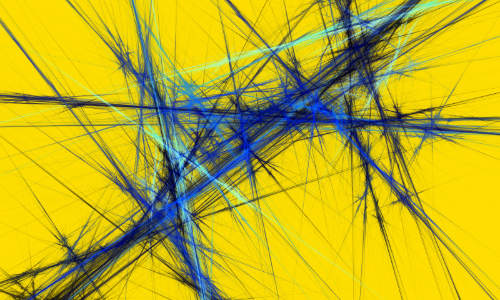
¿Quién no ha sentido, aunque sea por un segundo, el profundo automatismo del lenguaje y la extrañeza frente a lo recién proferido con la voz? Santiago Cardozo sigue explorando y meditando acerca de la familiaridad del sinsentido, así como de «la cuestión siniestra de la voz, del autómata que habla, que advertimos especial y notablemente en los balbuceos y los farfullos».

Los cimientos del mundo simbólico están construidos sobre el sinsentido más radical, pero no dejan de ser persuasivos (y operativos). En ciertos momentos, se logra entrever el abismo entre el lenguaje y los objetos. Santiago Cardozo examina la noción del «nosotros», de los pronombres posesivos y de los nombres propios. De pronto, encuentra la ilusión de lo imposible de comunicar.
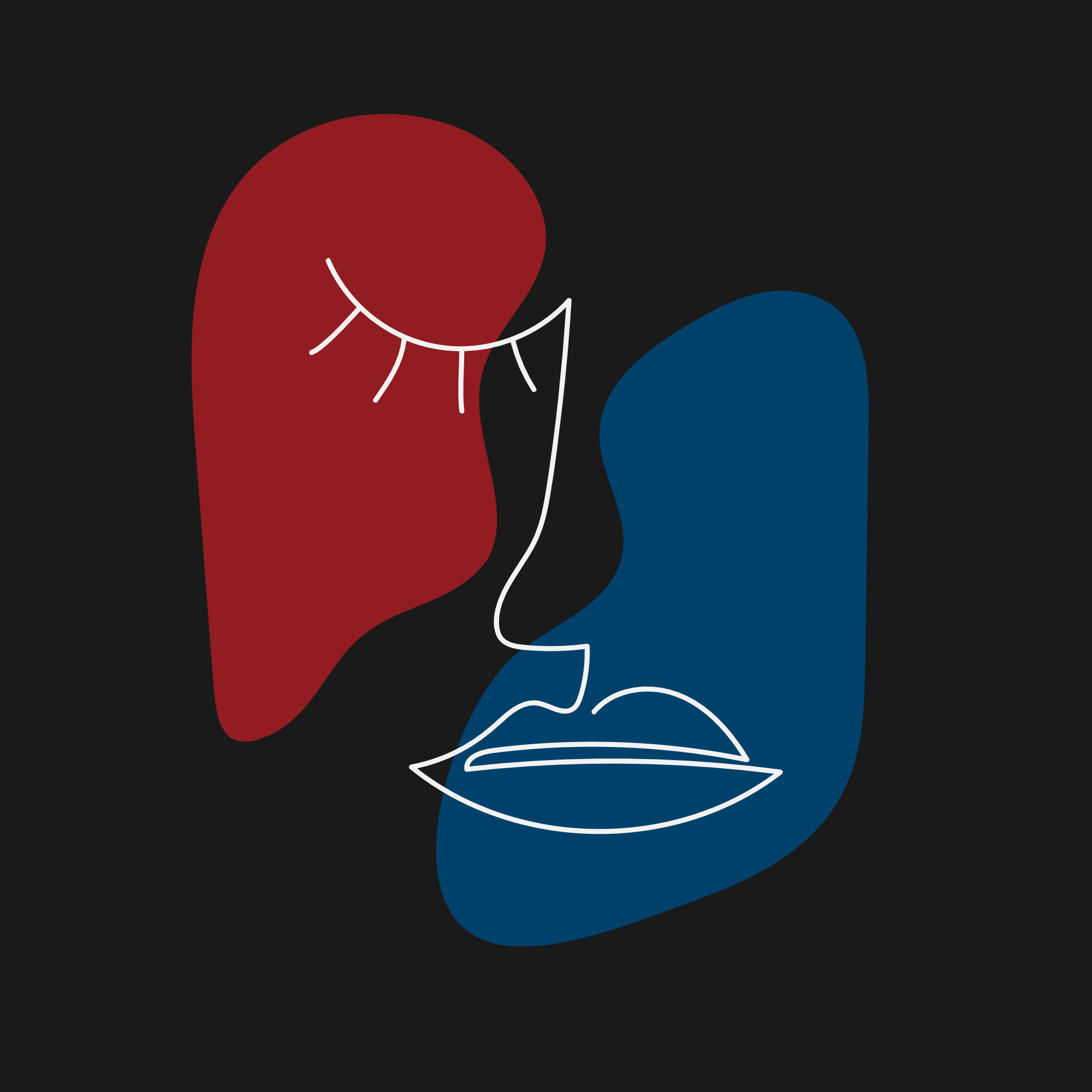
La depresión en tanto «imposibilidad de tratar con la tensión irreductible de la relación felicidad/muerte», ofrece el punto de partida para el análisis de la filósofa holandesa Eva Meijer. Santiago Cardozo reseña Los límites de mi lenguaje. Meditaciones sobre la depresión (Katz, 2021) y destaca el poder del tratar con la palabra, en todo sentido.

El filósofo francés Éric Sadin estará en Escaramuza en la Noche de las Librerías, el próximo 18 de noviembre. Para ir preparándose, el editor de Caja Negra, Diego Esteras, armó una guía de lectura de la obra de Sadin. Además, compartió sus reflexiones en torno al lugar que ocupa en el catálogo de la editorial y lo vinculó a otros autores contemporáneos.


Alicia Migdal, la escritora y lectora, empieza una columna sobre los libros y las películas que no para de devorar. El puntapié es una observación escalofriante del perfil de Jean-Claude Romand en Instagram. Padres de familia que asesinan a sus familias, redes, la narrativa liminal de Emmanuel Carrère y todo lo que va surgiendo en un recorrido que es crítica de las existencias en apariencia perfectas.


 (0)
(0)
 (0)
(0)


