Narrativa
Leé un avance de «Insolación», de Teresa Porzecanski
Por Teresa Porzecanski / Jueves 07 de diciembre de 2023

Detalle de portada de «Insolación», de Teresa Porzecanski (Criatura Editora, 2023).
«Tengo miedo de incorporar los recuerdos de los otros, no los míos, los secretos de identidades ajenas que nunca fueron mías, pero que suelen pegarse a mi alma y acaban contaminándola»: empezá a leer el último libro de Teresa Porzecanski. Insolación (Criatura Editora, 2023), es una brecha abierta hacia lo que provoca la inminencia de un fin.
Sí, sí, necesitaba una vida secreta para poder vivir.
CLARICE LISPECTOR, La araña
1
El sol es un ser pensante —perverso— que se incendia a sí mismo. Lo supe desde el primer día de aquella insolación: géiseres, licuefacción, caldos que hervían desde la creación de los mundos estaban asolándome, amenazándome, en vigilancia perpetua.
Por eso, casi todo ya había sucedido alguna vez desde el inicio de los tiempos. Cientos de años después, amanecí a ese día neblinoso de un Montevideo otoñal y recordé que debía buscar la correspondencia y los diarios acumulados en la puerta de mi amigo Rufo, del apartamento de arriba, que hacía días se había ido de peregrinaje. Estaría ya en las montañas peruanas, haciendo el Camino del Inca (un indio perdido en las sierras, enterrado en los terraplenes en posición sentada para que los dioses fuesen benignos y por fin llovieran unas lágrimas del cielo), ascendiendo a las piedras verticales, bien pulidas y encastradas, vigilado seguramente por esos mismos dioses antiguos que habían fundado esas gentes, esos pueblos.
Ahora estoy anotando una vez más lo que ya soñé antes, pero sin saber que cada sueño se va transformando, desobediente, con el tiempo, en cosa viva. Que todo aquello que la memoria quiso cuidadosamente inmovilizar es ahora una suerte de monstruo vivo (quizás hasta tenga su propia energía y una vida autónoma, sostenida por fuerzas ignotas). Ha pasado el tiempo. Envejecidas, mis memorias van haciéndose a sí mismas, se reproducen como hermafroditas, rehacen y deshacen sus propios contenidos. Por eso mismo, les temo. Las invoco lo menos posible, pero insisten en los sueños: son siluetas dislocadas, son diálogos…
Tengo miedo de incorporar los recuerdos de los otros, no los míos, los secretos de identidades ajenas que nunca fueron mías, pero que suelen pegarse a mi alma y acaban contaminándola. Ya, tal vez, después de tanto, ni siquiera tengo una historia propia, una vida particular para contar.
Con el pasar y la sucesión de los días, recuerdo cosas que nunca me ocurrieron, extrañas anécdotas contagiadas de memorias de otras personas, y ya no puedo distinguir entre lo que fue mi propia vida y la vida de los otros. Imagino que he hecho cosas inenarrables, contradiciendo a la experiencia misma.
Ocurre así, sospecho, porque las vidas de los otros, en algún punto, son tan parecidas entre sí que podrían haber sido vividas por cualquiera. Los otros me han traspasado con sus vidas y ahora yo las poseo, las acojo como propias.
No cuenta su primer origen, sino su destino final. He sido enfrentada finalmente a mi propia insolación: el enclave fatal de mi experiencia con la gran existencia de todos y de cada uno.
2
Esa semana toda el agua sustraída por las nubes a la Tierra decidió irrumpir de pronto con estruendo sobre el bochornoso calor de la ciudad. En las esquinas, desbordadas las cloacas, un caldo espeso y turbio arrastraba sin piedad todo tipo de utensilios por las aceras: vasos rotos, pedazos aplastados de juguetes, papeles arrugados cuya tinta se había convertido en mancha impune, epígrafes de libros deshojados, condones retorcidos, anudados, que sirvieron a penes exaltados por la pasión, latas aplastadas por pies desconocidos, agrietados, mierda —diluida—, todo se deslizaba en amasijos intermitentes que la gran corriente del fluido denso y oscuro, luego de estallar desde el cielo, se espesaba por la suciedad sobre las pisadas de la gente que iba y venía, en sus tránsitos sin destino hacia ningún lugar y de regreso de nada.
Llovía contra mi ventana a las tres de la tarde. El apartamento de dos piezas estaba oscurecido como si de una noche larga y no una tarde de otoño en Montevideo se tratara. Ernesto se había marchado con su bolso de marino ya hacía algunos días, quién sabe a dónde lo llevarían los mares convulsos en su trabajo de estiba. En esos días yo apenas había salido de la cama para ir al baño un par de veces. Una duermevela persistente y atemporal me había invadido como el opio (en realidad un par de cigarros de hachís mezclado con tabaco amarillo que me había dejado Ángela para levantarme el ánimo perdido) y mi desazón se había diluido en una especie de modorra complaciente, de esa pereza de la que una no quiere salir.
En esa cuasivigilia, soñé estar de pie en un gran atrio de monasterio cristiano, cuyas ventanas ojivales dejaban pasar, apenas, una luz tenebrosa. Pero corría el siglo XVI, algún tiempo a mitad del año 1500. Tan clara era la visión y tan precisos los detalles de ese atrio en cuyo cielo raso se ensartaban, altos, los arcos sombríos (en los que yo creía que habitaba Dios), y yo me sentía tan despierta, tan alerta, que supe enseguida que no era un sueño, sino el umbral de otra existencia que había venido cargando a lo largo de tiempos y tiempos, y cuyas huellas asomaban encendidas de repente como faros. Porque en el sueño me habían ordenado volverme monja para escapar de una persecución, tortura y quema, en los posibles autos de fe que los prelados organizaban en la Plaza Mayor.
Allí, la gente se reunía a vernos morir. Traían a sus niños. Se horrorizaban y temían a Satán, pero al mismo tiempo era un espectáculo que los entretenía. Por meses después, se comentaba en familia. Y no sabían que el propio diablo habitaba en ellos, en sus propias almas.
3
Pero el origen de todo lo que aconteció en las idas y venidas de esos tiempos no fue ese. De ninguna manera. El principio de esa tristeza, una tristeza que he heredado de antepasados y generaciones, ha sido el desierto de arena y piedra, tan caminado, tan infestado de dunas vivas que se trasladan por las noches según los vientos, rascando la planicie infértil de un lado al otro, de ese otro lado al primero —las dunas van y vienen—, siempre a lo largo de un horizonte caliente interminable…
Allí, de pronto, en esa duermevela del apartamento oscurecido, podría aparecer un hombre a lomo de camello, envuelto en su atuendo azul cobalto, y venir hacia mí con su andar espigado —las patas del animal huesudas y acodadas parecerían bailar una danza delicada—. Las faldas de mi túnica se agitarían por ventarrones súbitos mientras me paralizaba una secreta paciencia. Llegaría siempre en algún momento del sueño, con su rostro oscuro cubierto, salvo por esos ojos inquisitivos contorneados de negro, fijos, no en mí, sino en mi alma…
¿Quién era? ¿Tenía yo que incorporarlo a esta historia? Por algo seguía apareciendo a través de los días y las noches, hasta que yo lo reconociera y supiera quién había sido y cuándo había existido y para qué.
Cuando por fin desperté, tenía claro que quería hablar de un anciano que descubre un día que ha venido conteniendo en sí mismo el alma de otro hombre, el alma de un antiguo sabio judío que había vivido siglos antes y ejercido como maestro y cabalista. Y hasta podía escuchar de forma clara en mi mente todas sus enseñanzas y los diálogos que había mantenido con sus alumnos e interlocutores en los años de su corta vida (apenas treinta y siete años), siendo el más elevado de todos los místicos y que era capaz de comunicarse con el Altísimo mismo, aquel de los setenta y dos nombres, de una manera espontánea y natural. «Uy», me dije.Productos Relacionados
También podría interesarte


Alce Negro (Heȟáka Sápa o también Black Elk en inglés) fue un hombre santo de los sioux oglala norteamericanos. Conocido por su sabiduría, supo contarle sus memorias a John G. Neihardt, quien las publicó como Alce Negro habla (1932). Teresa Porzecanski se detiene en este libro clásico, reeditado por Capitán Swing, y muestra cómo las enseñanzas de Alce Negro poco tienen que ver con la visión estereotipada que nos dejaron los westerns y son un precioso testamento espiritual.
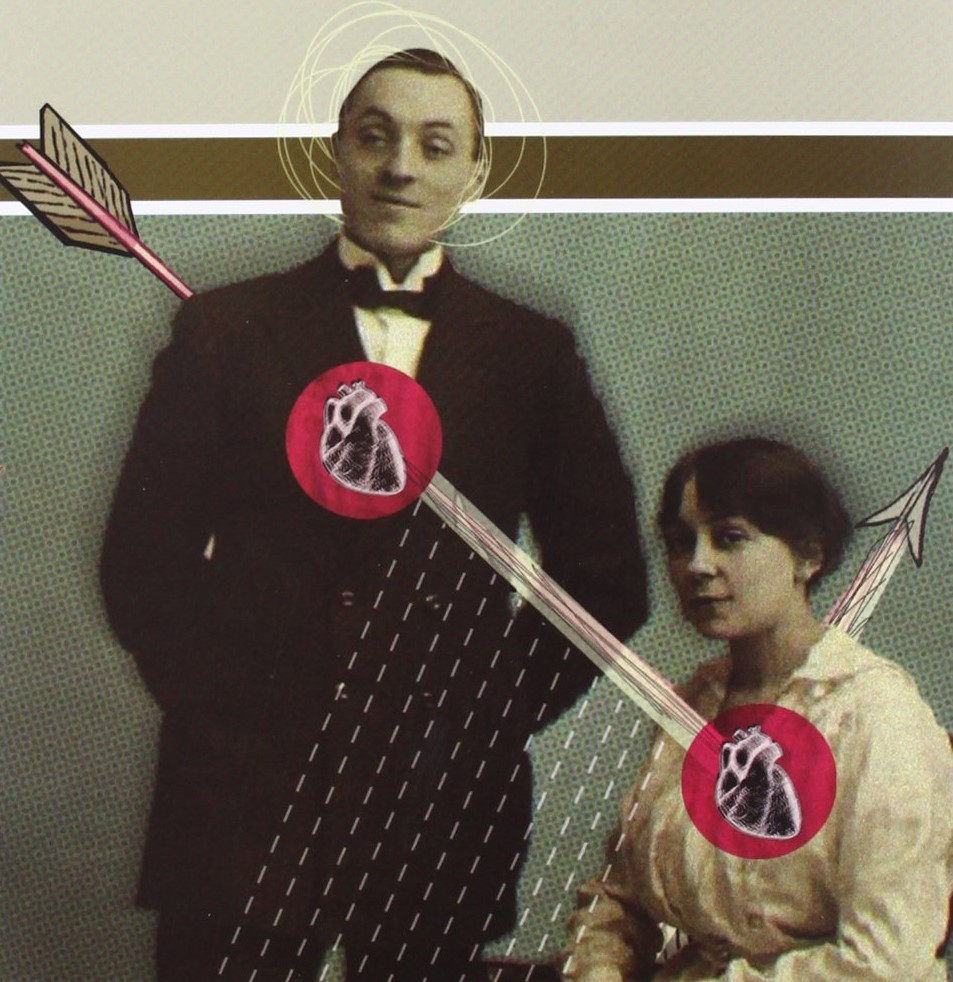
Para la socióloga Eva Illouz existen mecanismos propios de la modernidad que modelan la forma en que amamos y determinan que elijamos a una u otra pareja. Lejos de ser determinaciones individuales, propone desentrañar el funcionamiento de esos mecanismos para entender de qué modo organizamos nuestro deseo en Por qué duele el amor.

El exotismo se construye, necesariamente, a partir de un otro. Es la diferencia, el extrañamiento, la revalorización de la sorpresa y las cualidades consideradas ajenas. ¿Es posible pensar entonces en Uruguay en términos de exotismo? ¿Cómo impacta en la literatura y las artes esta estética de lo diverso? ¿Y en nuestras dinámicas sociales?

«Feo es el campo sin hierba y el arbusto sin hojas y la cabeza sin pelo», escribía Ovidio en el Arte de amar (2 a. C.). Las pelucas se han utilizado para esconder la calvicie o expresar simbólicamente una posición de poder. Teresa Porzecanski repasa algunos hitos del uso de estas en la historia: desde el antiguo Egipto, pasando por el Imperio romano hasta la actualidad.
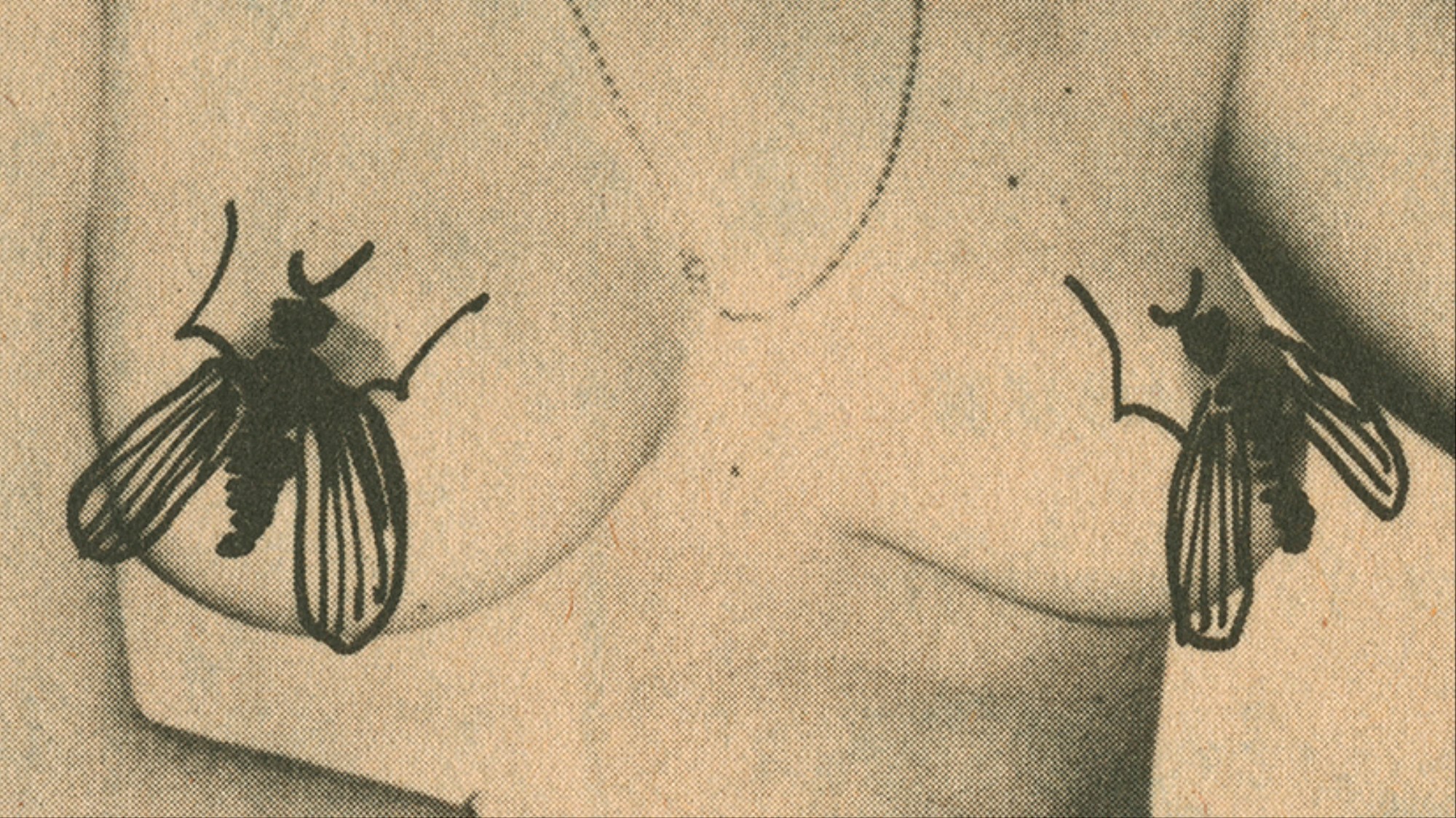
Facebook, Instagram y otras redes sociales censuran la exposición de los senos mientras otras industras explotan la sexualización de los mismos según unos canones de belleza impuestos. La antropóloga Teresa Porzecanski reflexiona sobre los intentos de control y estandarización del busto femenino.


 (0)
(0)
 (0)
(0)


