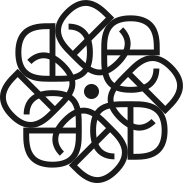Manipular la narrativa: entrevista a Justin Torres
Por Juan Camilo Rincón y Natalia Consuegra / Martes 15 de abril de 2025
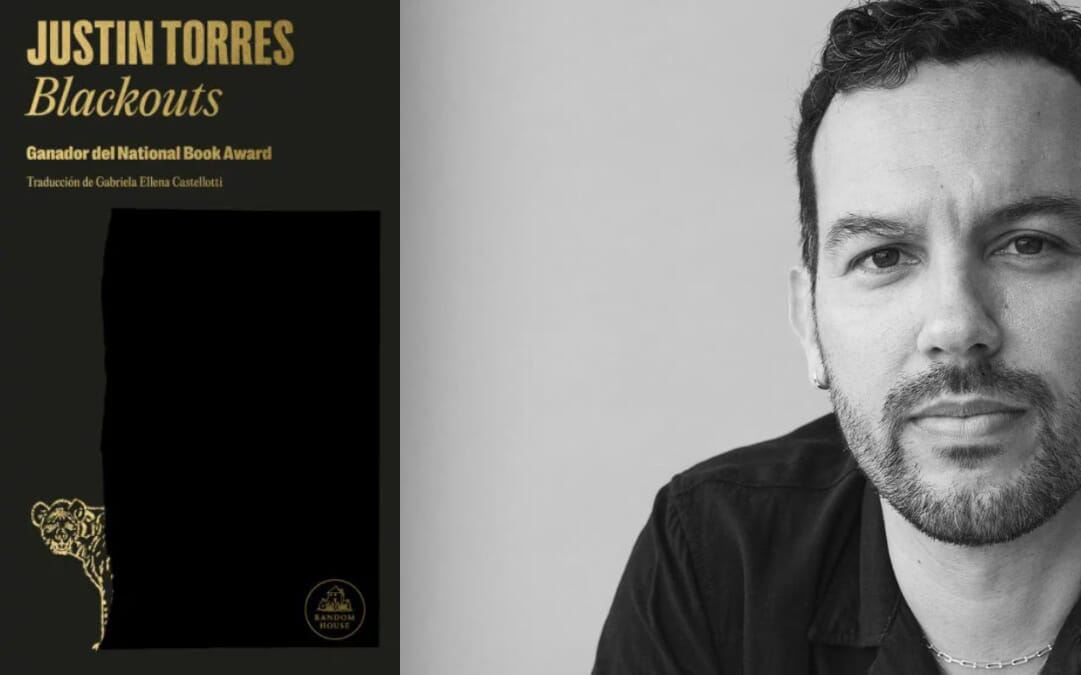
Portada de «Blackouts» y Justin Torres (foto: J. Geiger).
Conversamos con el escritor estadounidense Justin Torres sobre su novela Blackouts, ganadora del National Book Award for Fiction en 2023. El libro denuncia la invisibilidad del activismo gay en un sentido histórico sin caer en el dogma ni el relato grandilocuente. Usando la escritura como contranarrativa, ofrece «breves poemas de iluminación» que abren la pregunta sobre el mundo queer.
Un joven acompaña a Juan Gay, el hombre que está muriendo en un asilo bajo la observadora tutela del Estado («el Palacio», le llaman). En ese lugar de normas, proclamas reguladoras y enfermeras de actitud gélida, callan durante el día y conversan en las noches, vivos y perspicaces, sobre el proyecto personal de Juan, destinado a reconstruir y reivindicar la vida de Jan Gay, periodista y activista gay estadounidense.
En Blackouts (Penguin Random House, 2024. Trad. Gabriela Ellena Castellotti) el autor estadounidense Justin Torres nos cuenta sobre Jan, quien en los años treinta intentó documentar la diversidad y la experiencia de su comunidad con testimonios de decenas de mujeres homosexuales que le confiaron sus historias de vida. Ese trabajo, distorsionado y mal representado por el psiquiatra George William Henry en el libro Variantes sexuales: un estudio de patrones homosexuales (1948), desembocó en diagnósticos y juicios de valor que patologizaron lo queer.
Personas confinadas en el reino de lo simbólico, etiquetadas, definidas, borradas: eso hizo Henry con su «estudio». En un magnífico giro literario que hibrida géneros, Torres recupera páginas y páginas de ese libro, tachando algunas palabras y frases, creando una nueva narrativa y desmantelando los prejuicios alrededor del mundo queer en el que Juan había nacido, «una cultura subversiva alternativa, una herencia» sobre la que el joven poco conocía.
Con fotografías, páginas de otros libros, letreros, pinturas, anuncios y fotogramas de documentales como sus fuentes originales («el duro material puro de los hechos»), Justin Torres intersecta su ficción para crear este libro maleable, artesanía literaria que revisita otras narrativas.
¿Cómo nació la idea de incorporar al libro tantos elementos gráficos que recuperó de su investigación con el archivo?
Nada de eso estaba en mi mente cuando empecé a escribirlo. Todo surgió de la interacción con el archivo, del trabajo con él, mientras trataba de orientarme hacia mucha de esta historia que era desconocida para mí, o que me era oculta o prohibida. Yo estaba tratando de orientarme en el pasado y en ese proceso me fui encontrando con estas imágenes, y pensaba: ¿Qué es esto? No tengo idea de qué eran, pero me encantaban esas imágenes, me cautivaban. Entonces se me ocurrió que podría ser bueno darle al lector esa misma experiencia. Por eso puse esas imágenes, aunque no las explico demasiado. Es como una forma de hacer que el lector sienta que también está hurgando en el archivo.
Carmen María Machado dice que el archivo queer está casi escondido, así que hay que hurgar para encontrar cosas, y ella termina encontrando su propio lugar en el archivo al investigar sobre literatura queer. ¿Cómo fue su experiencia al respecto?
Muchos de los escritos y de los documentos que vas a encontrar en el archivo son médicos, son estigmatizantes, y es muy difícil encontrar algo que se parezca a lo que uno se propuso buscar. En mi caso, quería encontrar estas historias y lo que seguía encontrando eran heridas, dolor, patologías. Entonces me di cuenta de que esa es precisamente la historia que tienes que contar: la de la búsqueda (y de que hay que seguir buscando). Me preocupa un poco la gente que no quiere más historias queer tristes, que no quiere conocer más historias sobre violencia y dice: «Ya hemos tenido suficiente; solo quiero finales felices y cuentos de hadas». Para mí eso es muy problemático porque es un alejamiento de lo que hizo gran parte de la identidad queer, esa que se formó con la lucha, con la resistencia. Por eso no hay que sucumbir a la tentación de escapar de esto y, por el contrario, hay que involucrarse con el dolor del archivo —que también tiene cosas geniales y alegres, indiscutiblemente.
En cuanto a los textos tachados, la primera impresión es que falta información y uno cree que se ha perdido el sentido, pero al leer, uno se encuentra con que usted ha creado nuevas capas de significado, una nueva narrativa.
Yo empecé a leer Variantes sexuales, en el que se basa mi libro, y me sentí frustrado por el tipo de intervención del doctor, que es una voz patologizadora. Por eso empecé a tachar (blackout) palabras y frases, y luego me di cuenta de que podía hacer que ese libro dijera algo más o algo diferente a su intención original. Fue muy divertido, una forma de volver a conectar con el libro en sí. Quería hacer algo diferente… Hay un cierto tipo de novela convencional, especialmente en Estados Unidos, que me cansa, así que esta era una manera de jugar y también de reforzar esta idea de frustración, de ser tachado, de misterio y de ocultamiento.
¿Cómo jugó con ese límite difuso entre lo real y lo ficcionado?
Lo que pasa con un archivo es que pensamos que podemos ir y desenterrar esas cosas, juntar todas las piezas que son reales y obtener la historia real, pero hay tanto que se ha perdido, tanto que nunca se recuperará… Toda la historia es una ficción y yo quería enfatizar eso; es como si alguien estuviera juntando un montón de retazos: ¿importa si fue real o no? ¿Qué es exactamente lo que se podría señalar para decir que esto es un hecho y eso es la verdad y aquello es inventado? Entonces, inventé una película sobre Jan Gay para enfatizar que tal vez muchas cosas sean ciertas, pero estos son personajes ficticios que inventan una historia, y me interesa difuminar esa distinción. Es una cuestión de género literario, que en este caso es híbrido, lo que hace de este un libro difícil, incluso para mí, pero no necesito encasillarlo en un género.
Blackouts nos muestra en que la ciencia termina actuando como una religión, defendiendo ciegamente ciertos dogmas, como lo hace el doctor Henry.
Creo que una de las cosas interesantes de la religión es que entiende que está en el negocio de la narrativa, y sí, reclama algún tipo de verdad cósmica, pero entiende perfectamente lo que está haciendo. Creo que la ciencia puede convertirse en una religión; puede proporcionar una narrativa y al mismo tiempo negar que eso es lo que está haciendo… especialmente las ciencias blandas. Es el caso de la psicología, que insiste en ser una ciencia, pero mucho de ella depende completamente de la narrativa, la ficción y la invención.
¿Cómo se relaciona usted con la tradición literaria queer de su país?
Mi libro comienza con una cita de Jaime Manrique (escritor colombiano), que ahora vive en Estados Unidos, pero no es alguien a quien yo haya estado expuesto, como tampoco estuve expuesto a la literatura queer cuando era niño ni a la literatura latinoamericana, especialmente. Por eso creo que este libro es un reflejo de ese deseo. Los estadounidenses están obsesionados con la identidad y todo el mundo te está diciendo constantemente que esto define quién eres y, sin embargo, ¿qué significa para alguien como este personaje que, cuando mira hacia atrás, hacia su herencia, solo ve una parte de ella, pero en realidad no sabe lo que hay allí? El libro intenta capturar esa experiencia. Es además un libro muy literario; hay tantas alusiones a la literatura queer y a la literatura latina en todo momento, y eso fue muy divertido para mí porque tuve que hacer un montón de lecturas. Sentí que no sabía lo suficiente, que no había leído lo suficiente, y tenía que hacerlo si quería que este libro hablara de una gran historia de la literatura queer.
¿Cómo se siente hoy respecto a las ideas de igualdad, derechos humanos, democracia, etc. en el marco de la segunda presidencia de Trump?
Es un momento aterrador para Estados Unidos, y creo que hay mucha culpa para repartir. La forma en que se ha abierto el espacio para que alguien como Trump y todos los que lo rodean destruyan las instituciones democráticas demuestra que nadie las ha tomado en serio. Creo también que hay una falta de fe; la gente vio a su alrededor y pensó: «No vivo en una democracia. Vivo en un mundo dirigido por la tecnología y los multimillonarios». La gente siente que ambos partidos están en deuda con los grandes intereses corporativos adinerados, así que pierden la fe en las propias instituciones. Esa es la fisura perfecta para que alguien venga y lo destroce todo de una manera muy beligerante. Así es como las sociedades caen. Antes solía solía haber una línea que no se cruzaba porque todavía había algún tipo de creencia fantástica en los ideales democráticos, pero eso se acabó en las primeras semanas de la administración de Trump. Es una locura… y esto podría durar mucho tiempo. Ese es mi gran temor: ¿qué pasará después de Trump? Él es la figura típica de hombre fuerte que se afianza; así nació el trumpismo, y aunque se vaya seguirá habiendo millones que piensan como él. Todavía tendremos mucho de esto después de Trump y eso es aterrador, pues Estados Unidos se está deslizando fácilmente hacia el fascismo.
______________________________________________________________________
Justin Torres (1980) es un novelista estadounidense y profesor asociado en la Universidad de California, Los Ángeles. Ganó el First Novelist Award por su novela debut semiautobiográfica We the Animals (2011), que también fue finalista del Edmund White Award y nominada al NAACP Image Award for Debut Author. La segunda novela de Torres, Blackouts, ganó el National Book Award for Fiction 2023.


 (
(