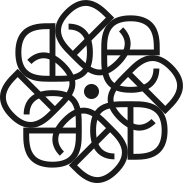A cien años del nacimiento de Emir Rodríguez Monegal
Leé un fragmento de «Los nombres propios», de Hugo Fontana
Por Escaramuza / Miércoles 28 de julio de 2021

Fragmento de portada del libro «Los nombres propios», de Hugo Fontana (Estuario, 2021)
Un biógrafo asesinado de un martillazo, una investigación abierta, un comisario, dos periodistas y la viuda de la víctima: una novela policial en la que el crítico literario, ensayista y profesor uruguayo Emir Rodríguez Monegal se presenta en el escenario del crimen y su historia se convierte en vehículo de una intrigante trama.
Hugo
Fontana (Canelones, 1955) es periodista, escritor y crítico literario. Ha
colaborado en numerosos medios de prensa. Sus investigaciones periodísticas
publicadas son La piel del otro: la
novela de Héctor Amodio Pérez (2001, 2002, 2012) e Historias robadas: Beto y Débora, dos anarquistas uruguayos (2003).
En narrativa, publicó los libros de cuentos Liberen
a Bakunin (1997), Las historias más
tontas del mundo (2001), Oscuros
perros (2001) y Quizás el domingo
(2003); y las novelas El cazador
(1992), Y bésame así (1996), El crimen de Toledo (1999), Veneno (2000, 2007), El príncipe del azafrán (2005), La última noche frente al río (2006), Un mundo sin cielo (2008, Premio
Nacional de Literatura 2010) y El noir
suburbano (2009), Barro y Rubí (2013).
Su mas reciente novela se titula El agua
blanda (2017).
_____________________________________________________________________________
Días de escuela
No es que
resulte extraño pero, en estas últimas semanas, cada nueva página de Emir que
fui leyendo me obligó a pensar que mi trabajo debía ser cada vez más breve.
Algo así como a mayor abundancia, mayor austeridad. Bajo una mirada ligera esto
podría parecer paradojal, pero ir conociendo más y más artículos y reseñas y
ensayos suyos corroboró mi incapacidad para responder a tanta desmesura y
excelencia. Como si esto no fuera suficiente, los escasos comentarios sobre su
obra, con excepción, por ejemplo, de alguno de los prólogos de la profesora
Lisa Block de Behar, me hicieron incluso más consciente de mis propias
limitaciones. Alguna vez, no recuerdo en cuál de sus textos, Jorge Luis Borges
sostuvo que nadie puede crear un personaje más inteligente que sí mismo. Él se
refería a los escritores de ficción pero creo que la sentencia, más allá de su
obviedad, se podría extender fácilmente a quienes alguna vez hemos fantaseado
con escribir la biografía de alguien cuya inteligencia nos excede con
generosidad.
No fue
fácil poner manos a la obra, sobre todo desconociendo el formato final de mi
tarea. Más allá de las consideraciones subjetivas, también debo dar cuenta de
algunas dificultades de carácter práctico. Vivir en Lavanda es una de ellas, un
lugar más propenso a la soledad y al monólogo, diseñado evidentemente por un
melancólico, bueno para la autorreflexión y malo para el debate académico y el
acceso a materiales de estudio. Podría incluir también los problemas que surgen
de un magro sueldo docente y de cierta inestabilidad laboral que por lo general
la gobernación alimenta para asegurar sus necesidades electorales, pero no
quisiera convertirme en un libro de quejas formuladas para justificar mis
frenos internos. No he rodado con demasiado éxito por la vida, conclusión que
retumba con intensidad cuando uno está cerca de cumplir cuarenta años, pero
también me he propuesto no hacer de ello un móvil para la impotencia. Por lo
pronto, en el plano afectivo, la presencia de Delma, con sus delicias e incluso
con sus sinsabores —no es que ella sea una mujer de carácter dócil, ni siquiera
afable—, parece haber puesto punto final a una larga etapa de indisciplinas y
desaciertos con los que conviví durante mi juventud.
No creo
que sea este un comentario arrogante, aun cuando es imposible disimular su tono
confesional. Emir fue un hombre de muchos amoríos, y una de las tareas posibles
sería la de cotejar la relación habida entre sus textos y la convivencia con
una u otra mujer. Es cierto que en cada escritor que abordó, buscó y acaso
encontró similitudes y respuestas a sus búsquedas, pero ¿cuál era su situación
sentimental, con quién estaba viviendo, a quién extrañaba o qué compañía lo
impulsaba a acercarse a sus objetos de estudio? ¿En qué momento emocional
surgió su interés por el seductor Horacio Quiroga? ¿O por el morigerado Acevedo
Díaz? ¿O por el voraz Pablo Neruda? ¿Con qué intensidad abordó, más allá de la
sombría pesquisa sobre el comediante y el bastardo que él mismo era, y más allá
de la incierta indagación sobre la figura real de su padre, a cada uno de los
protagonistas de sus ensayos?
Cuando
Emir se dispone a estudiar la obra y la vida de Andrés Bello, incluso cuando
viaja a Londres para dar comienzo a sus investigaciones financiado por una beca
del British Council, hacía poco que se había casado con su primera esposa y
había tenido a su primera hija, la única hija mujer. El suyo es un viaje largo
con un objetivo complejo: abordar la figura de un hombre nacido en Venezuela a
fines del siglo XVIII, que vivió casi veinte años en Londres, donde escribió lo
más importante de su obra literaria, y que terminó sus días en Chile después de
haber elaborado una obra inmensa en la que no se privó de frecuentar género
alguno, incluso el de redactor del Código Civil de su nuevo país de residencia.
Poeta, filósofo, traductor, político, historiador, maestro de Simón Bolívar,
jurista, apátrida.
“Me pide
que describa una jornada mía en Cambridge”, le escribe no a su esposa Zoraida
Nebot sino a Idea Vilariño en carta fechada el 11 de diciembre de 1950.
Me levanto, generalmente, a las 9. (Los ingleses
empiezan a trabajar entre 9 y 10). Tomo un copioso breakfast y voy a asistir a alguna clase o leo o contesto mi
correspondencia. Almuerzo liviano y vuelvo a estudiar. Ceno temprano. De noche,
al cine o alguna reunión, o a casa donde leo (pero no estudio) hasta tarde. El
tiempo es muy frío; días enteros sin sol, encapotados, con lluvia y frío. La
semana pasada empezó a nevar. Es lindísimo. Todo se puso poético a priori. Yo me alboroté como un niño.
Al día siguiente la nieve se empezó a derretir y se formó una pasta vidriosa,
sucia y jabonosa; había que tener cuidado de no caerse, y la poesía parecía
desilusionada, como su Aire sucio. Me
acordé de Ud. (siempre me acuerdo, qué novedad). Y pensé que Ud. estaba mejor y
en Montevideo hay sol, se puede escuchar a Gardel (no sabe cómo lo extraño) y
uno tiene amigos con los que se pasa peleando. Mi querida Idea, siga poniéndose
buena y linda. Y no deje de escribirme sus queridas e injustas cartas. Ud. sabe
que yo puedo aguantar todos sus reproches y seguir queriéndola.
Comencé,
entonces, por elaborar un plan de trabajo para que, en una eventual ausencia de
documentación, ninguna etapa me detuviera. Como primer paso, tracé una grilla
de lecturas respetando cierto desarrollo cronológico, apoyado en un proyecto
del propio Emir que fue truncado por su muerte. Pocos meses antes de su deceso,
y en conocimiento de que padecía un cáncer de páncreas, él se propuso escribir
sus memorias y manejó la idea de hacerlo en seis tomos. El primero de ellos
trataría sobre su infancia, el segundo sobre el período durante el cual dirigió
las páginas literarias del semanario Marcha,
y los siguientes, sin explicitar en detalle, supongo que
tratarían de sus primeros trabajos académicos (su estancia en Londres, sus
viajes a Misiones, a Buenos Aires, a Santiago de Chile, a México), del período
en París como director de la revista Mundo
Nuevo, del contacto con escritores que lo marcarían no solo en el plano
intelectual, como Borges o Juan Carlos Onetti, de la ruptura con buena parte de
la intelectualidad uruguaya primero y latinoamericana luego, de sus años
pasados en New Haven ocupando la cátedra de Literatura Hispanoamericana en la
Universidad de Yale.
Pero la
enfermedad solo le permitió escribir el primero de los tomos, Las formas de la memoria. I Los magos,
que fue publicado cuatro años después de su muerte por la editorial de la
revista mexicana Vuelta, que dirigía
Octavio Paz. En ese volumen Emir narra su llegada a Montevideo con su madre,
Hilda Monegal, soltera o viuda o abandonada, cargando un solo apellido, un
padre que, según la cerrada versión familiar, se había ido de casa, una familia
materna saciada de alcurnias y tragedias, en un interminable viaje desde Melo,
la capital de Cerro Largo. Y cuenta sobre su infancia entre las paredes de un
enorme caserón donde funcionaba el hotel ABC, en la calle Sarandí casi Zavala,
propiedad del tío Bonilla, esposo de la hermana mayor de su madre, Guadiela. Allí
también vivían las tías Nilza y Piqueca
(esta última en realidad hermana de su abuela materna fallecida tempranamente),
y su prima Baby, hija de Guadiela. De Melo solo conservaría, aun en su niñez,
un odio profundo y la desazón de haber pisado sus calles grises y desangeladas,
el confuso recuerdo de su abuelo, a quien llamaba Papá Viejo, la esquiva
presencia de sus tíos y la voz dulce de su madre leyéndole historias de Las mil y una noches, de donde había
salido su nombre de pila —aunque ya adulto él alentó otra versión casi
imposible, atribuyendo el origen de su nombre a un personaje de la novela Las desencantadas, de Pierre Loti.
Yo era entonces un niño enfermizo y retraído que me
pasaba el tiempo en casa, cultivando mis pestes. Pero aun así, conocía bastante
de Montevideo como para saber que era una ciudad linda. Había lugares que no me
cansaba de visitar: el puerto, que no quedaba lejos de casa y que era como un
gran parque de diversiones; el Parque Rodó, con sus teatritos de variedades y
los juegos infantiles; las jugueterías de 18 de Julio; la gran tienda para
niños, París Bebés, donde Piqueca solía vestirme de punta en blanco.
Como yo era demasiado enfermizo como para soportar los
rigores de la escuela pública, se decidió que aprendiese a leer y escribir en
casa con Piqueca. Yo me quedé con la maestra, lleno de fantasías y
expectaciones porque si algo había deseado siempre era saber leer y me moría de
vergüenza al ver a todos con libros, y sobre todo a Nilza, que los consumía por
docenas. Pero Piqueca transformó el simple acto pedagógico en una
representación completa. Vestido con el delantalcito blanco y la moña azul que
era entonces el uniforme de la escuela pública, yo bajaba la majestuosa
escalera de los espejos, salía al zaguán y volvía a entrar como si viniera de
la calle a casa de mi maestra particular a tomar la lección del día. Subía
aquella escalera de película e iba a golpear al 1, el cuarto de Piqueca. Ella
me esperaba toda arregladita y sentada a la mesa donde trabajaríamos.
Por más de
haberme contactado con algunos conocidos y amigos de Montevideo, aún no he
podido saber qué fue de esa casa, de ese antiguo hotel, si la edificación sigue
en pie, qué se conserva de sus paredes, de las escalinatas que recuerda Emir,
de la majestuosidad de los espejos, como si en ellos se guardara aún la imagen
de alguna de esas hacendosas mujeres, o del severo tío Bonilla al que su hija
Baby odió durante toda su infancia. Y aunque sospecho que ya nada debe quedar
en pie, averiguar sobre la suerte de esa construcción será una de las tantas
tareas que me he agendado para cuando visite Montevideo, además de consultar
algunos archivos que se conservan en uno y otro lugar, y entrevistar a dos o
tres colegas que han venido estudiando la obra de Emir.
Fontana, Hugo.
Los nombres propios. Montevideo: Estuario,
2021, pp. 31-34.


 (
(