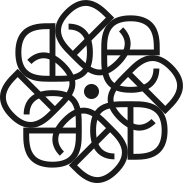clínicas insurgentes
Del manicomio a la vida, un blanco salto vertical
Por Santiago Cardozo / Martes 17 de agosto de 2021

Jeanne Tripier
Después de los manicomios. Clínicas insurgentes, es un libro que se escribe contra los manicomios, un tejido de historias y experiencias narradas por el equipo de trabajo del hospital Domingo Cabred (Buenos Aires) y un grupo de investigación de la Facultad de Psicología de la UBA. «Recuerda este libro que, en otros tiempos, el loco del pueblo convivía con vecinos que aceptaban sus extravagancias.»
Hola, idiota, enfermera, vos no
sos mi dueña, déjame salir,
leés fotonovelas, ay! me amenazó
con darme la inyección,
no me importa, en las paredes
pintaré carteles, frases de repudio
contra esta ave negra vestida de
blanco que me tiene acá.
Saldré de aquí en pocos días más,
saldré de aquí, les puedo
asegurar.
«El loco», Fernando Cabrera
En la casa de sus padres está su anterior vida: la cama, la campera
azul, el carro.
A él le gusta tomar mate y decir que el grupo de los jueves es un lugar
para des-internarse.
«Las palabras», Maita Lespiaucq[1]
1.
«Un hombre
grande de cuerpo, robusto, del que solo queda su estatura convertida en
desgarbo y una delgadez que arrastra como un lastre. Resulta increíble verlo
andar como aplastado por los kilos que perdió».
Este
pasaje, que narra literariamente un «caso» —y esta será una de las «claves» del
libro, la narración literaria—, ilustra o está en condiciones de ilustrar algo
que la escritura psiquiátrica tradicional ha evitado por todos los medios: la
riqueza del registro poético (no solo en el sentido literario ya establecido,
sino también en el sentido etimológico de poiesis:
«acción de hacer, creación», para el caso, con la materia verbal y las
experiencias de aquellos de quienes se habla y de aquellos que las enuncian),
el modo en que esta riqueza no se deja reducir a la retórica del decir médico
(ni del decir de los equipos multidisciplinarios más habituales); por el
contrario, estamos ante un decir que demanda interpretación y que, por ello
mismo, no cesa en la producción de sentido.
Pero ¿por
qué habría de interesar un libro así, a la gente, lega en estas cuestiones,
cuya vida cotidiana está llena de preocupaciones dentro de las cuales,
promedialmente, no se cuentan los asuntos como los que trata Después de los manicomios. Clínicas
insurgentes (Ediciones La Cebra, 2018)?
En
principio, podríamos arriesgar una hipótesis tan cierta como temeraria y, si se
quiere, cercana al exabrupto: todos estamos a un paso de caer en la locura o en
el tipo de experiencias psiquiátricas contado. Sin embargo, intentemos ensayar
otra respuesta: las vidas que se cuentan en este singular libro son, a la vez,
sujeto y objeto de múltiples tensiones, en cuya forma cada uno de nosotros
tiene algo que ver. La articulación entre lo social y lo individual es una
maquinaria que no deja de trabajar ni un segundo, ora en una dirección
patológica, ora en una dirección más sana. Después
de los manicomios… intenta ser un aporte a esta segunda vía.
Es
relativamente nuevo entre nosotros el proceso de «desmanicomialización», cuya
concreción habrá de provocar, o ya está provocando, toda clase de problemas
sociales, jurídicos, emocionales, etc. No es nada nuevo, sin embargo, el enorme
corpus discursivo y la visión muchas veces destemplada sobre los locos: lo que
la sociedad no quiere ver y prefiere que no exista; lo que expulsa a la
tranquilidad de las etiquetas legitimadas por el saber psiquiátrico, para usar
un conocido sintagma foucaultiano. En no pocas ocasiones, vemos a «esas
personas», con el estatuto de humanos aparentemente suspendido, caminar por
cualquier vereda de la ciudad, hablando al aire, construyendo sus particulares
fábulas, sus intrincadas sintaxis que suelen provocar miedo, pena o ternura en
medidas dispares. El prototipo moderno, si se quiere, es literario: Funes el
memorioso, cuyas palabras nunca podían decir el siempre renovado ser de las
cosas, cuya cabeza es el lugar de la ausencia de lenguaje, aun cuando haya
palabras. Esos locos que andan entre nosotros parecen haber salido de una novela
o de un cuento; les cabe, para recurrir a una figura ampliamente gastada, el
nombre de «zombis», aunque no muerdan, aunque no se alimenten de carne humana
(sesos, según veíamos en la seminal cinematografía al respecto). Algunos huelen
a suciedad, a ausencia de higiene; al parecer, no toman agua, y parecen no
tener descanso de sus erráticas caminatas por las cuadras sin límites que
recorren en múltiples direcciones. ¿Qué ven, qué oyen? ¿Cómo son sus ruidos?
¿Qué es, para ellos, un interlocutor? El signo lingüístico, en sus discursos,
está roto: o son significados que se superponen, que se muerden, que adoptan la
forma real de los objetos del mundo, o son significantes que se evocan y se
remiten unos a otros sin que el significado, finalmente, ocurra, cuaje. Pero,
sin embargo, funcionan.
Después de los manicomios. Clínicas insurgentes es un libro difícil de clasificar, precisamente porque es un libro
cuyo asunto es, entre varios, desclasificar las mallas o redes taxonómicas de
la locura, construidas a lo largo del tiempo por la psiquiatría y la sociedad
y, en muchos casos, perversamente construidas. ¿Pero solo en esto consisten las
insurgencias de las clínicas?
Este libro,
que «narra modos de obrar de trabajadoras y trabajadores del hospital Domingo
Cabred» (amplísimo equipo de personas), pone sobre la mesa las nociones de
borde, margen, frontera. ¿Borde, margen de y frontera entre qué? De y entre lo
público y lo privado, de y entre lo social y lo individual, de y entre la
estructura neurótica de las gentes y las patológicas. También, dramatiza,
pintando escenas de la vida cotidiana con una capacidad de síntesis analítica
literaria, la pregunta qué es un sujeto, formulada a través del sufrimiento del
alma y del cuerpo. La soledad, la ausencia, la búsqueda del reconocimiento del
otro (que vea en el demandante un semejante) y del amor son formas de este
sufrimiento.
Las escenas
en cuestión, ampliamente descriptivas, no escatiman en adjetivos, en la explicitación
de los estados anímicos de los miembros del equipo de intervención. Como si
fuera un juego entre cierto impresionismo y expresionismo pictóricos, el
conjunto de textos resultante nunca llega a componer una totalidad cerrada
sobre sí misma, que estuviera hecha para comprobar alguna teoría. Las
insurgencias, quizás, provengan de los huecos que impiden la totalización de
las historias contadas en el fresco o el mural de los muros de los propios
manicomios, huecos que son los que hace posible la interpretación, un discurso
oxigenado que rehúsa la totalización del sentido. Haciendo juego con las
desgajadas y desvencijadas vidas de las personas de las que se habla, el libro
avanza con breves relatos que pueden seguir, condensada, la vida de un mismo «paciente»
o ir variando según la intensidad o la «anodinez» de lo que, a juicio de los
autores, merece ser contado. En este contexto, no falta el humor, la más de las
veces superpuesto a los profundos dramas que atraviesan los sujetos. Formas de
subjetivación siempre abiertas, en crisis, que requieren la ayuda del prójimo,
la palabra literaria o una radio, como la vida del catastrófico Palito,
cambiante individuo cuya descripción sobresale en el conjunto de las historias
(«Aquella sensibilidad, de baja estatura, piel aceitunada, con una mirada entre
sumisa, temerosa, ávida, expectante, aparentaba tener menos edad, porque su
experiencia de vida había sido breve»), o la vida, relatada en el texto de
nombre «Volver», de aquel que había colgado, en la puerta de su casa, un cartel
que le prohibía la entrada al visitante, con la recomendación de que se hiciera
atender en el manicomio, a fin de comprobar su estado de salud mental. La vida
quiso que, paradoja mediante, el personaje principal de este «hilarante» relato,
luego de haber abandonado repentinamente su casa, decidiera volver a ella, donde lo esperaba el
cartel que había puesto para los otros.
El después
de los manicomios es un después que carga con el ayer sobre el que se proyecta,
interrogándolo como forma de una captación, de un tratamiento y del
ofrecimiento de nuevas posibilidades para continuar con la vida al otro lado de
las murallas manicomiales. La escritura de este después, en suma, deja al
lector la reconstrucción del sentido de lo que no se narra, de lo que se decide
callar voluntariamente, aun cuando no se sepa con exactitud qué es lo callado,
de lo que es preciso reconsiderar a la luz de las experiencias puestas, aquí,
en negro sobre blanco. Para lograr esto, que no es poco, el estilo literario y
la condensación efectiva, ya que no efectista, de las situaciones narradas son
las principales insurgencias de estas «clínicas anormales».
[1] Lespiaucq, M. «Las palabras», en Después
de los manicomios. Clínicas insurgentes, Adrogué: Ediciones La Cebra, 2018,
p. 89


 (
(