reseña
Andrés Barba y la infancia, más poderosa que la ficción
Por Débora Mundani / Viernes 25 de mayo de 2018

Foto: Eduardo Carrera
La lectura de República luminosa de Andrés Barba debe hacerse preparado para deconstruir conceptos tan naturalizados como la infancia. ¿Qué es la infancia inocente sino una construcción que deviene de la sociedad que importa modelos de conducta y de ser? Una necesaria lectura y reflexión de Débora Mundani.
Primeros años de la década del noventa. Imaginemos una ciudad latinoamericana a orillas de un río caudaloso, de tierra colorada y selva tropical. Los minifundistas y pequeños propietarios de la región logran una cosecha exitosa de té y cítricos. El ascenso de la clase media trabajadora trae consigo la prosperidad de los pequeños comerciantes y el embellecimiento de la ciudad. La fisonomía se ve alterada por completo: por primera vez en la historia, San Cristóbal vive «mirando al río». En esa nueva escenografía, los hijos se transforman no solo en un objeto decorativo, sino, y sobre todo, en el punto ciego del esnobismo de la ciudad. «El bienestar se pega a los pensamientos como una camisa húmeda y solo cuando queremos hacer un movimiento inesperado descubrimos lo atrapados que estamos», dice el exdirector de Asuntos Sociales del Municipio, quien intenta reconstruir los hechos que llevaron a la muerte de treinta y dos niños de la calle, veinte años atrás.
Andrés Barba (Madrid, 1975) es un escritor cuya trayectoria abarca distintos géneros literarios: novela, ensayo, poesía y nouvelles. Tradujo también a grandes autores, y en 2017 obtuvo el Premio Herralde por República luminosa. Una novela que desde el comienzo le deja en claro al lector el desenlace trágico de esos treinta y dos niños salvajes que irrumpieron en San Cristóbal imprevistamente. A partir de la reconstrucción de las voces de distintos referentes de la ciudad —como el director del diario local, dos profesores universitarios, un fotógrafo, una documentalista y el diario íntimo de una niña de doce años, publicado muchos años después y devenido best-seller—, el exdirector de Asuntos Sociales hace lo posible por entender no tanto cómo aparecieron esos treinta y dos niños, sino cómo y por qué los sancristobalinos tardaron tanto tiempo en darse cuenta. «Es difícil imaginar en qué momento nuestra mirada se fue acostumbrando a ellos o si las primeras veces que los vimos nos produjeron alguna sorpresa», se pregunta. También le preocupa comprender la sucesión de hechos que terminó con la vida de esos chicos y si había algún modo de evitarlo.
Quizás la pregunta que subyace en cada una de las que enuncia quien cuenta esta historia sea: ¿De qué hablamos cuando hablamos de infancia?
De nuestros niños, por un lado, hijos de las familias sancristobalinas y, por otro, de niños que no son hijos, cuya filiación es incierta, que merodean las calles, tienen hambre y producen altercados en la ciudad. Porque así los llamaban, siempre en voz baja, porque nadie se animaba a hacerlo a viva voz: los niños de los altercados. Niños que ponían de manifiesto una cualidad particular: si la posesión infantil es una categoría con la que los niños filtran la realidad en la medida que se sienten herederos legítimos de sus padres, estos niños que circulaban por las calles de San Cristóbal desconfiaban de su derecho real sobre las cosas que los rodeaban. «Aquellos niños y niñas a los que veíamos a diario apostados en las calles entre algunos semáforos o durmiendo en pequeños grupos echados a la orilla del río y que desaparecían de la ciudad al llegar la noche no eran herederos legítimos de nada. Y como no eran herederos legítimos tenían que robar.» Pero la palabra robar no le basta al cronista para explicar lo sucedido. El exdirector de Asuntos Sociales discute el sentido y la intención de aquello que se murmuraba en voz baja: «Nombrar es otorgar un destino, escuchar es obedecer». La complicidad de los sancristobalinos es un hecho.
Barba no tiene inconvenientes en romper, uno a uno, con aquellos mitos que entienden la infancia como el paraíso perdido. Desarma la famosa escena del zorro y el principito alrededor de la idea del amor vinculada a la domesticación. Esos niños salvajes no eran merecedores del amor de los sancristobalinos en la medida en que no eran más que un niño o niña entre miles de niños y niñas. No eran nuestros niños. Eran otros en estado salvaje. Es en este procedimiento de desnaturalización donde Barba pone en evidencia que la infancia es una construcción histórica. Naturalizarla como un espacio puro, paraíso perdido, implica negar las condiciones históricas, políticas, culturales y sociales en que las sociedades piensan hoy el lugar de los niños y los jóvenes no solo en relación con los adultos, sino, especialmente, con la estructura social.
Si algo ocurre en el proceso de lectura de República luminosa es la necesidad de hacer foco, revisar y ajustar la mirada. Con gran maestría, Barba logra incomodar al lector, sacudirnos de ese lugar mullido en que no solo leemos, sino miramos el mundo, y nos acorrala hasta despertar el deseo de una república utópica donde las palabras viejas ya no puedan nombrar el viejo mundo, donde las preguntas de siempre no encuentren respuestas. Quizá allí, el derecho a herencia no exista, robar tampoco y domesticar para amar, mucho menos.
También podría interesarte

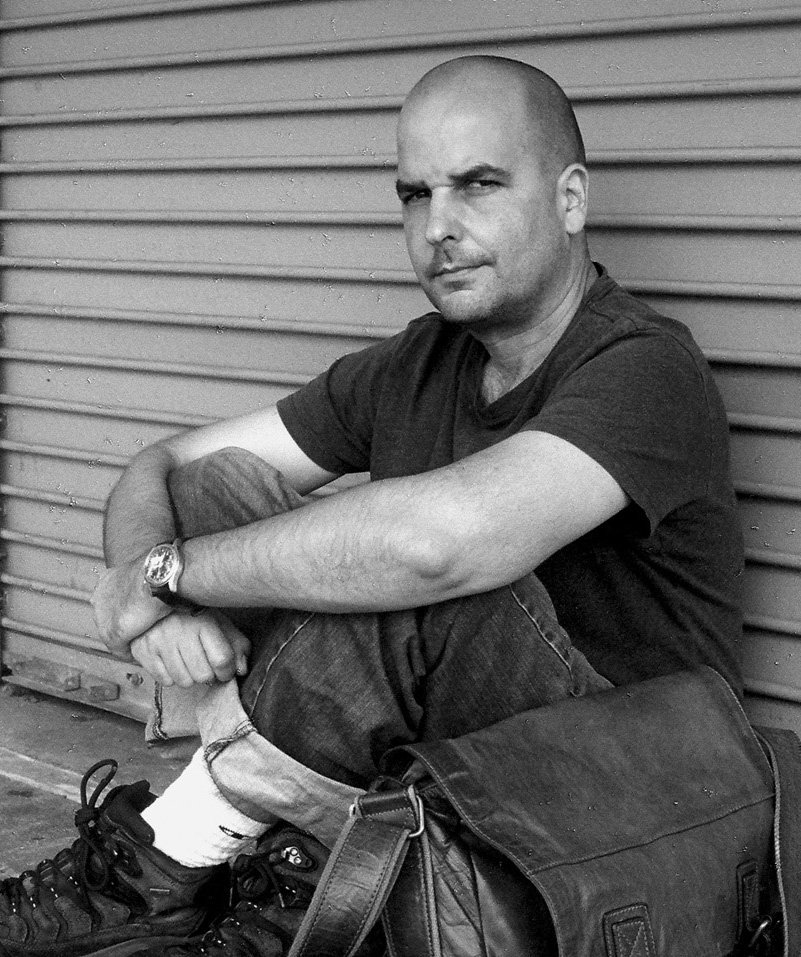


 (0)
(0)
 (0)
(0)



